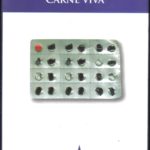Precio y stock a confirmar
Ed. Eterna Cadencia, año 2011. Tamaño 22 x 14 cm. Estado: Usado excelente. Cantidad de páginas: 106
Como las hojas de los árboles en otoño, el color de sus ojos varía según la intensidad de la luz. El verde asume un matiz de inocencia en el momento en que revela una “debilidad” sustantiva. “Me cuesta mucho ser uruguaya; mi familia se siente traicionada por mi acento porteño y porque no tomo mate”. Incorregiblemente porteña, Vera Giaconi sonríe, entre resignada y divertida, ante el estatus irreversible de estas modestas deserciones identitarias. Sus padres, militantes políticos, escaparon de la dictadura uruguaya y cruzaron el Río de la Plata con ella, una beba de apenas nueve meses –nacida en Montevideo, en 1974–, para instalarse en Buenos Aires. El tío materno, en cambio, tuvo menos suerte: estuvo preso durante ocho años. Detrás de toda gran cuentista puede haber una embustera consuetudinaria. “De chica era tremendamente mentirosa y tenía que escribir las mentiras para no olvidármelas”, dice Giaconi, autora de Carne viva, excepcional primer libro de cuentos, casi imposibles de encasillar, aunque, como señala Marcelo Cohen en la contratapa, se inscriban en una corriente de narradoras anglosajonas –Flannery O’Connor, Eudora Welty y Katherine Mansfield– que “viene poniendo el realismo en ascuas”.
De chica, Giaconi escribió muchas cartas a sus abuelos y a sus tíos uruguayos, mientras sus padres tomaban, religiosamente, tres termos de mate por día. La palabra escrita era el modo genuino y más cercano de vincularse con esa rama familiar, escindida por el exilio. El teléfono, aunque suene hasta anacrónico consignarlo, era un bien suntuario a fines de la década del ’70 y comienzos del ’80. “Mi abuelo me escribía y me decía que en su edificio había un ascensor habitado por animales –recuerda la escritora en la entrevista con Página/12–. Todos los animales del zoológico vivían en ese ascensor. En cada carta nos contaba si la jirafa se resfriaba o si había pica entre el tigre y el león. Cuando por fin pudimos viajar a Montevideo, nos dimos cuenta de que vivía en un tercer piso por escalera. Pero no me importó esa mentira: mi abuelo nos siguió contando las historias de los animales en el ascensor”.
Los siete cuentos de Carne viva desnudan la intimidad de un puñado de mujeres cuyas vidas, ancladas en las rutinas familiares y domésticas, empiezan a desbarrancar. Lejos de regodearse en la caída, enfoca la circunstancia en que la grieta, el hiato o el abismo se expanden como un prisma donde se reflejan las luces de lo que hasta entonces permanecía encorsetado. Ahí está Ana Suárez, en el relato “Aparecida”, en una clínica con su medicación a cuestas, una tercera silla sin ocupante a la vista y la irrupción inesperada de su madre “como una campanada sonando en un gran vacío”. En “Agua helada” Amanda, una mujer divorciada que lidia con dos hijas adolescentes, se transforma en una silueta apenas visible. Gloria, la protagonista de “Tiburón”, es la peor de todas. A regañadientes, asiste a un almuerzo en el barrio privado donde vive su hermana con sus sobrinos, a los que llama –en voz baja– “los idiotas”. La reunión familiar declina, por obra y gracia de Gloria, en una “penumbra luminosa”. Hay más en el mundo descarnado de Giaconi; vínculos averiados entre hermanas, como “La cama en el living”, el relato que cierra la primera parte del libro; y un tríptico de piezas protagonizadas por Ema, “una máquina de sobreinterpretar”, según su pareja, Teo, en la segunda parte.
–¿Qué la obsesiona de la pequeña maquinaria que implica un cuento?
–El cuento como género me fascina, me parece muy poderoso pero al mismo tiempo es tremendamente frágil porque establece una relación con el lector que se puede suspender en cualquier momento. A un cuento lo dejás y pasás al siguiente, y no te da mucho remordimiento. Una de las cosas que me preocupa cuando trabajo un cuento es la relación con el lector; buscar las maneras de que se involucre en lo que le estoy contando; de hacerle lugar, pero no sólo para que aporte su propia lectura, sino para que le pase algo. El trabajo más fuerte no es escribir, sino sacar lo ya escrito. Escribo mucho para quedarme con muy poco, así avanzo con los cuentos. Todo lo pongo en una minibalanza: ¿vale la pena decir esto?, ¿estoy aportando algo?, ¿estoy diciendo demasiado?, ¿estoy juzgando o dando un diagnóstico?, Odio la idea de diagnosticar a los personajes; crear esa distancia no es fácil. Leo los cuentos en voz alta y estoy pendiente de la música del texto, del ritmo, de la respiración, además del sentido. Siempre hay algo más para ajustar, mil cosas para poner a prueba en un texto.
–Los finales de Carne viva son abiertos, en el sentido de que distan de ser tajantes y cerrar la historia. Pero también son muy perturbadores, como el de “Agua helada”, por ejemplo, donde la última frase es: “No reaccionó a tiempo”.
–Esa frase, lo juro, la reescribí unas quinientas veces (risas). Tenía un gerundio en una de las versiones, que no lograba sacarlo y me enfermó la cabeza. Y no es una gran frase, pero hizo que el cuento no estuviera terminado durante mucho tiempo. Casi siempre tengo miedo de haberme detenido antes de tiempo, de haber dicho menos de lo necesario, de confiarme en el lector y en esa complicidad que espero que se establezca y no haberle dado lo suficiente. Y tengo miedo de haber explicado demasiado: odio explicar, no me gustan las explicaciones. Como escribo mucho para tachar mucho, es difícil encontrar el punto en que el cuento está terminado. A veces la corrección no tiene que ver con cambiar algo dentro de una frase, sino con tirar la frase a la basura y escribirla de nuevo porque perdió toda frescura y posibilidad de decir algo, porque se convirtió en un mecanismo de relojero, algo que tampoco me gusta.
–Una característica común de algunos de los cuentos de Carne viva podría ser el hecho de que trabaja con mujeres en un borde “anómalo”, con una fragilidad cercana a la locura, como en “Aparecida” o “Tiburón”. Quizá la única certeza es que hay algo en la cabeza de estas mujeres que está suelto, ¿no?
–Sí, definitivamente. Algo que me interesa de estas mujeres sin que ninguna me caiga bien –no son buenas minas, están muy resentidas, tienen actitudes jodidas– es que ninguna deja de ser funcional en el mundo. No se perdieron, están fuera de rumbo, tratando de caminar en línea recta, pero todas son funcionales: están yendo a una cena o a una reunión con la familia; mantienen sus parejas. No lo perdieron todo, no están durmiendo bajo un puente ni criando gatos en una casa abandonada. Están vistas demasiado de cerca a través de un narrador en tercera personas que las expone, sin caerles encima con un juicio. No me acuerdo de a quién le escuché decir una frase que me quedó atravesada en la cabeza: “De cerca nadie es normal”. Creo que todas estas mujeres, muy a mi pesar, son parecidas a muchas de nosotras en distintas situaciones porque vistas de tan cerca no hay normalidad posible.
–¿La anomalía anida en la misma idea de normalidad?
–Tratar de establecer los límites entre lo normal y lo anormal me resulta tan difícil como establecer los límites entre salud y enfermedad. Todos vivimos convencidos de que el estado normal es la salud. Y, sin embargo, si una se pone a inventariar los días de sus vidas, ¿cuántos son los días en los que se sintió ciento por ciento bien? Creo que no existen esos días; o te diste el pie contra una mesa ratona o estás con dolor de cabeza o te pica el ojo. Siempre estamos padeciendo algo. Y en la manera de funcionar dentro del mundo pasa algo parecido. No hay situaciones que habiliten lo normal porque todo puede ser forzado. Verte obligado a festejar una reunión con equis cantidad de personas con la que no te verías por voluntad propia es forzar el ánimo y las ganas de cualquiera. Y cuando las ganas están forzadas lo demás empieza a hacer ruido; es como forzar un carrito que en algún momento va a hacer “crac”. Y tal vez se rompa y no llegue a destino, ¿no?
“Como lectora, soy un desorden”, se define Vera Giaconi. “Los libros me cambian el ánimo, no me dejan igual.” Giaconi enumera una serie de escritores fundamentales. “Estoy muy atenta a cómo trabaja Alice Munro. Cuando la descubrí, sentí que el cuento podía generar un montón de emociones”. Siempre vuelve a John Cheever, un autor que no deja de impresionarla. De Katherine Mansfield aprendió cómo construir relaciones entre los personajes. “Con Flannery O’Connor –que es la crueldad y la maravilla– descubrí que no hay que tenerle compasión a un personaje para llegar más lejos o contar algo que valga la pena”. Un hallazgo reciente que la tiene fascinada es Lydia Davis, una cuentista norteamericana, “un secreto muy bien guardado”. Para el final menciona a un “trío” ineludible de uruguayos: Felisberto Hernández, Mario Levrero y Armonía Somers. “Cuando leo a Felisberto, me pregunto cómo hace para crear imágenes tan vivas. De repente un narrador le levanta las polleras a un sillón y las copas vienen arriba de una bandeja y no sé qué hacen. Cuando cerrás un libro de Felisberto, tenés la sensación de que las cosas siguen pasando”, dice Giaconi.