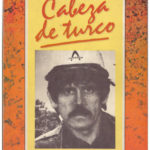Precio y stock a confirmar
Ed. Sudamericana, año 1987. Tamaño 21 x 14 cm. Introducción de Rosa Montero. Reflexión final de Juan Goytisolo. Traducción de Pablo Sorozábal. Estado: Usado excelente. Cantidad de páginas: 226
Algunas fuentes aseguran que Günter Wallraff tiene cuarenta y dos años; otras le adjudican ya cuarenta y seis. Es imposible saber con certidumbre incluso un detalle tan menudo: es un hombre que vive envuelto en el misterio. Y, sin embargo, pocas biografías han sido tan aireadas como la suya. En su Alemania Federal natal, Wallraff ha publicado media docena de libros en los que cuenta su vida con todo detalle y en primera persona. Pero en realidad nunca habla estrictamente de sí mismo, sino de Hans Esser o de Alí Sinirlioglu, por ejemplo; es decir, de los Otros. De los muchos Otros que lo habitan.
Porque Wallraff es un escritor, un periodista. Pero sobre todo es un transformista, un camaleón, un personaje plural y formidable. Lleva más de veinte años haciendo de la simulación su arte y su combate. Es decir: Wallraff adopta personalidades ficticias; se introduce así en medios conflictivos; vive las experiencias hasta el fondo, por duras que éstas sean; y después, con todo ese material que ha recogido, escribe libros que suelen resultar devastadores. Sus temas son siempre punzantes; se infiltra en las zonas oscuras de la sociedad, en esas de las que nadie habla: en el mundo secreto y bien guardado de los potentados o en el olvidado inframundo de los miserables. «Hace falta enmascararse para desenmascarar, hace falta engañar y disimular para aproximarse a la realidad», explica él, definiendo su método. A Wallraff le llaman el Robin Hood de los periodistas alemanes, porque zahiere a los poderosos y socorre a los débiles; y porque sus métodos, como los del héroe de los bosques, transgreden a menudo la legalidad vigente. También Günter Wallraff es un proscrito; un «periodista indeseable», como dice el título de uno de sus libros. Es un personaje incómodo para todos, para las derechas y las izquierdas, porque no se conforma con la apariencia de las cosas y penetra siempre más abajo, contando lo que nadie quiere oír.
Y así, Wallraff ha trabajado en una embrutecedora cadena de montaje de coches; se introdujo como paciente en un psiquiátrico; se hizo pasar por un alemán rico y pronazi y descubrió de ese modo la intentona golpista del general portugués Spínola. Se encadenó a una verja en Atenas pidiendo libertades para el pueblo, porque quería conocer cómo era la represión en la Grecia de la dictadura militar; y el papel le salió tan excesivamente bien que fue detenido, torturado y pasó tres meses en la cárcel. Asumió la personalidad de un fabricante de napalm, católico y con escrúpulos de conciencia, y en calidad de tal preguntó a once sacerdotes y obispos si podía continuar con su trabajo o si éste era intrínsecamente inmoral: y todos le aconsejaron que siguiera. Se transmutó en el dócil periodista Hans Esser y trabajó cuatro meses para el Bild Zeitung, un periódico alemán terriblemente reaccionario que se alimenta de escándalos y que tira cinco millones de ejemplares, y contó después cómo se inventaban las noticias, los métodos casi gangsteriles de trabajo. Estos son tan sólo algunos ejemplos de sus múltiples encarnaciones, de sus ataques guerrilleros al desorden establecido en la base misma de lo injusto. Wallraff, que es riguroso como buen teutón, documenta exhaustivamente sus denuncias. Sus trabajos son sobrios; sus libros son sensacionales, no sensacionalistas, y en ellos palpita el afán de reflexionar, de comprender el porqué último de las cosas.
Sus enemigos, claro está, libran contra él una feroz batalla. En estos veinte años, Wallraff ha sufrido innumerables procesos; ha sido amenazado de muerte varias veces, su casa fue incendiada; su madre, una mujer de 76 años, fue atosigada de tal modo por el Bild Zeitung que se vio obligada a trasladarse a otro barrio; Günter ha necesitado en ocasiones protección policial; se muda frecuentemente; mantiene en secreto el lugar de residencia; vive, en fin, en el borde mismo de la catástrofe, instalado en la precariedad y el riesgo. No es de extrañar que oculte su vida privada, su realidad de Günter-Günter. Su trayectoria es un curioso rosario de apariciones y desapariciones; cuando está ocupado por los Otros, Wallraff realiza en silencio su trabajo; después irrumpe en la actualidad como un cometa vengativo, publica su libro correspondiente, acude a mitines, concede entrevistas, habla una y otra vez sobre el tema denunciado, ejerce durante algunos meses una estricta militancia de hombre público, de testigo incómodo, de narrador de su experiencia. Y luego se esfuma de nuevo para recomenzar calladamente en otro sitio. Parte de los derechos millonarios de sus libros, que siempre se han vendido enormemente, los invierte en crear fundaciones para la defensa de los grupos marginados que investiga; el resto de sus ganancias sirve para pagar las costas de sus múltiples procesos. El vive frugalmente; hay temporadas en las que se mantiene del salario, a veces mínimo, de los personajes que incorpora.
Al parecer todo empezó en el servicio militar. Günter-Günter, hijo de un obrero de Colonia, trabajaba como vendedor de libros cuando le tocó entrar en filas. Era ya, sin duda alguna, un hombre extremadamente sensible a la injusticia y al abuso; el servicio militar fue, según él mismo dice, una experiencia arrasadora. Intentó declararse objetor de conciencia; pero por entonces, en 1963, nadie tenía en cuenta tal escrúpulo: lo encerraron en un psiquiátrico militar durante seis semanas, decretaron que poseía una «personalidad anormal» y que constituía un «foco peligroso que podía extenderse». Para defender su equilibrio mental, Günter empezó a escribir un diario sobre sus experiencias en el ejército, diario que después publicó con bastante éxito. Esto le dió la clave de su vida: escribiría; denunciaría; desarrollaría su «personalidad anormal» haciendo cosas anormales, es decir, fuera de la norma; viviría la esquizofrenia controlada de ser él y los Otros; de convertirse al mismo tiempo en justiciero y víctima. Los santos, los revolucionarios y los genios suelen padecer una locura semejante.
Ahora Wallraff acaba de culminar su más ambicioso trabajo, su impostura más radical y más profunda. Durante dos años y medio se ha convertido en el turco Alí. Amparado en unos lentes oscuros y una peluca, Günter-Alí ha experimentado la vida infame y subhumana que esta minoría étnica arrastra en Alemania. Se ha visto en manos de los «traficantes de esclavos» que comercian con los indefensos trabajadores ilegales. Ha limpiado, por un sueldo de miseria, las entrañas de las industrias metalúrgicas, sin casco, sin máscara antigás, sin protección alguna, asfixiándose entre nubes de letal polvo de plomo hasta el punto de contraer una bronquitis crónica, de escupir aún hoy, cuando la tos ataca, el jugo contaminado y negruzco de su pulmón de turco. Ha servido de conejillo de Indias para la industria farmacéutica, probando medicamentos ilegales que le han llagado las encías y provocado vértigos. Ha vivido, en fin, en el infierno, y luego ha salido de él para contárnoslo. Su libro, titulado aquí Cabeza de turco, ha vendido ya dos millones de ejemplares en la República Federal de Alemania, y es un testimonio espeluznante. No nos consolemos pensando que se trata de un infierno estrictamente alemán: también en España tenemos a los negros del Maresme, a los marroquíes sin papeles, a los gitanos. Nuestros turcos. La charca que Wallraff ha removido nos salpica a todos.
Ahí está Günter-Günter, con sus cuarenta y dos años, o quizá cuarenta y seis, casado y con dos hijas, deshaciendo entuertos cada día. Las fotos antiguas nos muestran a un Wallraff rubiecito, de cara redonda y ojos claros. Hoy es un hombre de pómulos agudos, de rasgos afilados; con los años ha ido adelgazando hasta adquirir esta apariencia demacrada y ascética, abrasado quizá en su propio fuego; en la hoguera de sus múltiples personalidades, en el vivirse y desvivirse de los Otros. Es Günter-Günter Wallraff, loco y maravilloso.
Por Juan Goytisolo
Parece que el mal llamado tercermundismo ha pasado completamente de moda: en esta Europa perezosamente ovi¬llada en su mediocridad moral y dependencia militar y económica, la mera evocación de las iniquidades existentes entre Norte y Sur, países ricos y países pobres, suscita hoy día encogimientos de hombros, cuando no muecas de franco disgusto. ¡No me venga usted, a estas alturas, con su Tercer Mundo!
¿Será que, demasiado lejana y borrosa, descolorida y trivializada en la pantalla del televisor, la realidad de aquél ha desertado del horizonte de nuestras vidas? Su presencia en el ejido de intereses creados de la Europa comunitaria es no obstante demasiado obvia como para que podamos escamotearla: doce millones de inmigrados, según las estadísticas, que, por trazar el rasgo significativo de la escritura en la vacuidad de la página en blanco —cito de memoria a Genet—, son un molesto recordatorio de algo que desagrada si no asume camaleónicamente, por mero movimiento reflejo, la deseada invisibilidad. El eurócrata, reciente o viejo, no quiere verlos: alegremente se proclama pêle-mêle, egoísta, insolidario, hedonista, reaganiano. Alegremente, y para dejar bien sentadas las cosas, sin complejos. Ex comunistas, maoístas, guevaristas, socialistas desleninizados, tras haber virado como un banco de pececillos rojos a aguas más serenas y cálidas, dicen, como la inefable Marguerite Duras, que el actual titular de la Casa Blanca encarna los valores del momento. La cruda, orwelliana verdad del sistema soviético, la miseria y tiranía reinantes en los países afroasiáticos y América Latina justifican el consumo de esa papilla dialéctica, la autosatisfacción de quienes están ya de vuelta de los que ni siquiera han ido: borrados de un plumazo, explotación, pobreza, racismo, agresión solapada, agresión abierta. Amemos nuestro mundo con sus imperfecciones, amémonos, sobre todo, a nosotros mismos.
Los habitantes de las grandes urbes europeas nos hemos habituado poco a poco al empeño higiénico social y moral de borrar la escritura que revela nuestra palidez enferma, de sustituir el empleo de tinta negra con otra invisible y secreta o solamente visible al trasluz: imposición de una transparencia quimérica a árabes y antillanos, cingaleses y turcos, africanos y paquistaníes. La desobediencia será sancionada con el nuevo delito de mala pinta: la disímil pigmentación de la piel, color y consistencia del pelo, arrogancia bigotil y vestimentaria, en corto, la mala pinta, atraerán como imán la mirada hostil de policías, gendarmes, guardianes, vigilantes jurados, burgueses pequeños y grandes, obreros neurotizados por el fantasma del desempleo. El culpable será separado cuidadosamente de los demás viandantes en los pasillos y andenes del metro, escogido a dedo o, por mejor decir, floreado, en jardines y calles, obligado a identificarse y exhibir pruebas que contradigan sus signos exteriores de extrañeza, sometido a minuciosos cacheos, empujado a un furgón con sirena y focos giratorios, obsequiado con las habituales exquisiteces de nuestras acogedoras comisarías. Espectáculo anodino a fuerza de verlo representado: la mala pinta resiste a las terapéuticas de choque; resulta, como es sabido, difícil de erradicar.
Las predicciones apocalípticas de los rostros pálidos o rosados, de ojos porcinos y doble mentón de grasa acerca del peligro racial que para ellos encarna la ajena e insolente hermosu¬ra —formuladas en televisión por los líderes nacionales y difun¬dida a su vez en la prensa sensacionalista— suscitan reflejos de defensa en el buen ciudadano acosado. Un breve repaso a la lista de medidas de autoprotección preventiva espiadas en la prensa francesa constituye un elocuente muestrario de ingeniosísimas iniciativas: dos senegaleses achicharrados en su habitá¬culo por tres legionarios, un magrebí arrojado de un tren a 140 kilómetros por hora, tres turcos acribillados en un café por un impetuoso retoño de Carlos Martel. Correctivos eficaces, con¬tundentes del leso delito de mala pinta. Pero eso es únicamente la punta del iceberg. ¿Quién conoce, en efecto, fuera de los mismos interesados, la xenofobia, explotación y desprecio vividos día tras día? Hay que vestirse, colorearse, asumir los rasgos visibles de la extranjería, como ha hecho Günter Wallraff durante dos años, para penetrar en la vida íntima del mala pinta.
Su obra Cabeza de turco es sobrecogedora, no porque nos introduzca en un mundo exótico —el de la comunidad turca instalada en Alemania—, sino porque expone sin paliativos nuestra propia radiografía. Que el autor halle en plena República Federal de Alemania situaciones fielmente descritas en las novelas de Dickens y Zola no constituye en verdad una sorpresa: cualquier observador sin anteojeras puede comprobarlo de visu. Lo que da un raro valor al libro —a su admirable relato de la aventura de un nadador solitario en las aguas heladas del cálculo egoísta— es la «mirada nueva, más amplia, más rica» del autor a la «estrechez de espíritu y frialdad de carámbano» de sus compatriotas. Ahí sí descubrimos algo, y la visión de Wallraff, investido de un privilegio similar al de Midas, exotiza cuando toca: revestido de su flamante apariencia de turco, se interna y nos interna en un infierno ordinario con una santidad matizada de humor e ironía, con una indignación que se vierte en un pujo incontenible de risa. La marginalidad del punto de vista singulariza y parece dotar de un aura de novedad excepcional situaciones cotidianas y triviales, desrealiza sus contornos, las transmuta en un escenario esperpéntico en el que Frau Willi, la empresaria de pompas fúnebres dispuesta a consentir una rebaja de un 10% en el precio de la futura repatriación del cadáver del presunto obrero turco desahuciado por cáncer si éste le abona de antemano los gastos, adquiere un valor emblemático. ¿Cómo no reconocer en ella la monstruosidad de nuestra amable y obsequiosa vecina?
El recorrido casi picaresco en busca de empleo del falso Alí es el de doce millones de asiáticos, negros, árabes o latino-americanos de mala pinta, continuamente enfrentados a circunstancias en las que la monstruosa normalidad de las conductas florece a sus anchas. Explorador de los límites de la abyección humana, Wallraff nos obliga a sondear insospechables honduras y bajar entre risas a los intestinos nauseabundos de la Europa superior, culta y civilizada. Con heroísmo tranquilo, aceptará, paria entre los parias, el papel de cobayo de la floreciente industria farmacéutica para descubrir que «tras la fachada sonriente y amena de un mercader de belleza se disimula un doctor Mabuse moderno y glacial que ofrece a la experimentación química a quienes han caído en la miseria, con fines de estrategia puramente comercial y para mayor provecho de las grandes empresas». Pero su experiencia del horror cotidiano no se detiene aquí: en las centrales nucleares de la República Federal, denuncia Wallraff, se aconseja el empleo de obreros interinos inmigrados, ignorantes del peligro que corren, para la reparación y limpieza de las instalaciones y áreas contaminadas. Por una prima de quinientos marcos, Alí o Mehmet encajarán en unas horas, tal vez en unos minutos, la dosis de irradiación anual máxima de cinco mil rems. Cuando se produzca, como es frecuente, un accidente o escape, los enviados a la zona de alerta roja serán seleccionados casi siempre en función de su mala pinta. El costo de la operación es más bajo, y la responsabilidad, indemostrable y remota. ¿Quién podrá acusar, años después de los hechos, a las pulcras centrales nucleares europeas de la proliferación de cánceres y leucemias en el Magreb o Anatolia?
Si la escasa información sobre los peligros de la industria nuclear induce al ciudadano medio de los países occidentales a aceptar la eventualidad y la catástrofe a cambio de un buen empleo con un fatalismo casi risueño, el analfabetismo e inocencia de los inmigrados los convierte en sujetos ideales de toda clase de experimentos y trabajos sucios. Ello no sólo es verdad en Alemania, como lo prueba documentalmente Wallraff, sino en otros Estados europeos: en la reciente fuga radiactiva de una central nuclear francesa los irradiados eran «interinos contratados a una empresa especializada en trabajos difíciles y con un potencial de riesgo», un eufemismo sin duda para evitar la palabra extranjeros. Turcos en Alemania, árabes en Francia, paquistaníes en el Reino Unido, los candidatos más dóciles a la irradiación purgarán en cualquier caso su delito de mala pinta. Unicamente la URSS, en razón de la desinformación estatal absoluta, puede permitirse el lujo, como en Chernobyl, de tratar a sus propios súbditos como sujetos con signos exteriores de extranjería, empujarlos a una muerte segura y condecorarlos a título póstumo como «héroes socialistas» (en España corremos un peligro parecido a menos que, con sabia previsión, las centrales nucleares incluyan en su plantilla un porcentaje de gitanos).
En su indagación de los extremos de vileza a los que pueden llegar sus conciudadanos, Wallraff nos obliga a plantearnos la pregunta: ¿cuántos miles de rems de aquélla puede asumir un hombre de apariencia normal sin perder la faz ni descomponer la sonrisa? El caso de Adler, convencido de que lleva a la muerte a su equipo de obreros turcos, es absolutamente apasionante y merece por sí solo la lectura del libro. Con su contador del grado de irradiación moral que es capaz de encajar un digno caballero de la industria, Wallraff conduce a aquél a cifras fantásticas; a cada nueva presión de turco de mala pinta, la aguja del contador pega brincos, asciende de modo vertiginoso, parece no detenerse nunca. Gracias a Wallraff podemos saber los miles de rems de ignominia absorbibles por el homo sapiens: la aguja alcanza la cifra máxima sin un solo reflejo de pudor y de angustia. Adler pertenece con todo a la especie humana.
Vuelvo al principio: la pérdida de las ilusiones revolucionarias, realidad del gulag, opresión de los pueblos del Tercer Mundo por sus propios Gobiernos, no han abolido las iniquidades y tropelías en el espacio común europeo, democrático y liberal. La suerte infligida a los de mala pinta no es sino un botón de muestra de lo que se acumula en nuestra trastienda. Todos somos en potencia Adler o Wallraff.
INDICE
Introducción: Loco y maravilloso, por Rosa Montero
La metamorfosis
Ensayo general
Primeros pasos
Materia prima: el espíritu
Comer es una delicia o La última inmundicia
La obra
Conversión o «Decapitación sin bendición»
-A este lado del Edén
El entierro, o el vivo al hoyo
En la suprema inmundicia o «fuera de la ley»
-Es necesario .
-«Mejor no entender nada»
-Conversación durante el descanso
-La odisea de Mehmet
-También en otros lugares :
-La sospecha
-Las barandillas, o del my y del mu
-Como en el salvaje oeste
-La ira de Yüksel
-Ducha de emergencia
El experimento
-Camino de ser cobayo humano
La promoción
Asamblea de empresa
La radiación
El encargo, o colorín colorado… —una escenificación de la realidad—
-El encargo secreto
-Epílogo, o la banalización del crimen
Reflexión final: En las aguas heladas del cálculo egoísta, por Juan Goytisolo