Ed. Alianza Tres, año 1979. Tamaño 20 x 12,5 cm. Traducción de M. Ortega y Gasset. Usado muy bueno, 500 págs. Precio y stock a confirmar.
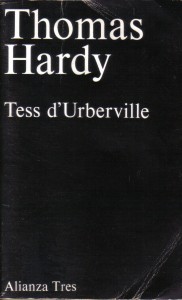 Thomas Hardy estaba ya en la cima de su carrera cuando publicó, en 1891, Tess, la de los D’Urberville. Sus novelas anteriores y sus narraciones breves le habían valido una fama incluso superior a la que disfrutaban George Elliot, Anthony Trollope o George Meredith, pertenecientes también a la segunda generación de escritores Victorianos.
Thomas Hardy estaba ya en la cima de su carrera cuando publicó, en 1891, Tess, la de los D’Urberville. Sus novelas anteriores y sus narraciones breves le habían valido una fama incluso superior a la que disfrutaban George Elliot, Anthony Trollope o George Meredith, pertenecientes también a la segunda generación de escritores Victorianos.
Narrador de veta personalísima, su nombre irá siempre unido a la recreación de unas formas de vida campesinas amenazadas por la revolución industrial y la nueva ordenación de la sociedad y a la descripción de los paisajes de la Inglaterra meridional. Esta novela representa la culminación de todos estos elementos. Pero lo que nos ofrece por encima de la perfección formal y del bello retrato de la Inglaterra rural, es una visión total del universo y de las fuerzas que actúan sobre el hombre, visión fundamentalmente sombría y que trasciende el pesimismo naturalista para enlazar con el fatalismo de la tragedia griega.
En torno a la figura de Tess, hija de un descendiente empobrecido de la aristocrática familia de los d’Urberville, Hardy construye una historia sencilla y de estructura tradicional. El tema clásico de la violación de una campesina por parte de un aristócrata constituye la base sobre la cual monta un descorazonador panorama de la existencia, basada en supuestos irreconciliables y enmarcada en un mundo de opuestos radicales donde la vida tiende a destruir lo que crea, el instinto se contrapone a la razón, las leyes humanas se enfrentan a la naturaleza y el individuo está irremediablemente destinado al sufrimiento.
La protagonista de la historia, condenada por la sociedad y por una moral absurda, sigue siendo, hasta el día de su total destrucción, «una mujer pura». Aunque el contexto social y cultural sea hoy muy diferente, la rebelión de Tess ante una condición que le viene dictada por las circunstancias, su incapacidad para comprender la doble vara de medir que juzga la conducta de los sexos, su independencia innata y su invencible aspiración a la felicidad la sintonizan con una sensibilidad atemporal.