Ed. Hyspamérica, año 1983. Tapa dura. Tamaño 20 x 12,5 cm. Traducción de Domingo Pruna y Vicente Villacampa. Estado: Usado excelente. Cantidad de páginas: 638
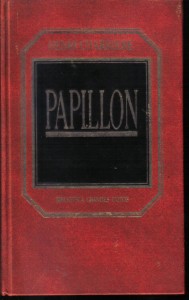 Este libro, sin duda, nunca habría existido si, en julio de 1967, en los periódicos de Caracas, un año después del terremoto que la había asolado, un joven de sesenta años no hubiese oído hablar de Albertine Sarrazin. Ese pequeño diamante negro, todo fulgor, risa y coraje, acababa de morir. Había adquirido celebridad en el mundo entero por haber publicado, en poco más de un año, tres libros, dos de ellos sobre sus fugas y sus prisiones.
Este libro, sin duda, nunca habría existido si, en julio de 1967, en los periódicos de Caracas, un año después del terremoto que la había asolado, un joven de sesenta años no hubiese oído hablar de Albertine Sarrazin. Ese pequeño diamante negro, todo fulgor, risa y coraje, acababa de morir. Había adquirido celebridad en el mundo entero por haber publicado, en poco más de un año, tres libros, dos de ellos sobre sus fugas y sus prisiones.
Aquel hombre se llamaba Henri Charriére y regresaba de lejos. Del presidio, para ser exactos, de Cayena, donde «subiera» en 1933; un hombre del hampa, sí, pero por un crimen que no había cometido y condenado a cadena perpetua, es decir, hasta su muerte. Henri Charriére, alias Papillon —en otro tiempo— entre el hampa, nacido francés de una familia de maestros de escuela de Ardéche, en 1906, es venezolano. Porque este pueblo ha preferido su mirada y su palabra a sus antecedentes penales, y porque trece años de evasiones y de lucha para escapar al infierno del presidio perfilan más un porvenir que un pasado.
Así, pues, en julio de 1967, Charriére va a la librería francesa de Caracas y compra El astrágalo. En la faja del libro, una cifra: 123.000 ejemplares. Lo lee y, después, se dice sencillamente: «Es bueno, pero si la muchacha, con su hueso roto, yendo de escondite en escondite, ha vendido 123.000 ejemplares, yo, con mis treinta años de aventuras, venderé tres veces más».
Razonamiento lógico, pero de lo más peligroso y que, después del éxito de Albertine, abarrota las mesas de los editores de miles de manuscritos sin esperanzas. Pues la aventura, la desgracia y la injusticia más extremas no hacen forzosamente un buen libro. Es necesario también saberlos escribir, es decir, tener ese don injusto que hace que un lector vea, sienta, viva, como si estuviera allí, todo cuanto ha visto, sentido, vivido el escritor.
Y, en eso, Charriére tiene una gran suerte. Ni una sola vez ha pensado en escribir una línea de sus aventuras: es un hombre de acción, de vida, de celo, una generosa tempestad de mirada maliciosa, de voz meridional, cálida y ligeramente ronca, que puede ser escuchada durante horas, pues narra como nadie, es decir, como todos los grandes narradores. Y el milagro se produce: fuera de todo contacto y de toda ambición literarios (me escribirá: «Le mando mis aventuras, hágalas escribir por alguien del oficio»), lo que escribe es «tal como os lo cuenta», se ve, se siente, se vive, y si por casualidad se quiere parar al final de una página, cuando él está contando que va al retrete (lugar de múltipíe y considerable papel en el presidio), se está obligado a volver la página, porque ya no es él quien va allí, sino uno mismo.
Tres días después de haber leído El astrágalo, escribe los dos primeros cuadernos de un tirón, cuadernos de colegial, con espiral. Tras haber recogido dos o tres opiniones sobre esa nueva aventura, quizá más asombrosa que todas las demás, emprende la continuación a principios de 1968. En dos meses termina los trece cuadernos.
Y al igual que pasó con Albertine, su manuscrito me llega por correo, en setiembre. Tres semanas después, Charriére estaba en París. Con Jean-Jacques Pauvert, yo había lanzado a Albertine: Charriére me confía su libro.
 Este libro, escrito al filo aún candente del recuerdo, copiado por entusiastas, versátiles y no siempre muy francesas mecanógrafas, como quien dice no lo he tocado. No he hecho más que enmendar la puntuación, transformar ciertos hispanismos demasiado oscuros, corregir ciertas confusiones de sentido y ciertas inversiones debidas a la práctica cotidiana, en Caracas, de tres o cuatro lenguas aprendidas de oído.
Este libro, escrito al filo aún candente del recuerdo, copiado por entusiastas, versátiles y no siempre muy francesas mecanógrafas, como quien dice no lo he tocado. No he hecho más que enmendar la puntuación, transformar ciertos hispanismos demasiado oscuros, corregir ciertas confusiones de sentido y ciertas inversiones debidas a la práctica cotidiana, en Caracas, de tres o cuatro lenguas aprendidas de oído.
En cuanto a la autenticidad, doy fe sobre el fondo. Por dos veces, ha venido Charriére a París y hemos hablado extensamente. Durante días, y algunas noches también. Es evidente que, treinta años después, ciertos detalles pueden haberse difuminado, modificado por la memoria. Carecen de importancia. En cuanto al fondo, basta con remitirse a la obra del profesor Devéze, Cayenne (Julliard, col. Archives, 1965), para comprobar en seguida que Charriére no ha exagerado un ápice sobre las costumbres del presidio ni sobre su horror. Muy al contrario.
Por principio, hemos cambiado todos los nombres de los presidiarios, vigilantes y comandantes de la Administración penitenciaria, pues el propósito de este libro no es atacar a personas, sino fijar tipos y un mundo. Lo mismo vale respecto a las fechas: algunas son exactas, otras indican épocas. Es suficiente. Pues Charriére no ha querido escribir un libro de historiador, sino relatar, tal como lo ha vivido directamente, con dureza, con fe, lo que se antoja como la extraordinaria epopeya de un hombre que no acepta lo que puede haber de desmesurado hasta el exceso, entre la comprensiva defensa de una
sociedad contra sus hampones y una represión indigna, hablando con propiedad, de una nación civilizada.
Quiero dar las gracias a Jean-Francois Revel quien, entusiasmado por este texto del que fue uno de los primeros lectores, se ha dignado decir el porqué de la relación que, según él, guarda con la literatura de ayer y de hoy.
Jean-Pierre Castelnau
