Precio y stock a confirmar
Ed. Alfaguara, año 1997. Tamaño 18 x 11 cm. Traducción de Emma Calatayud. Estado: Usado muy bueno. Cantidad de páginas: 380
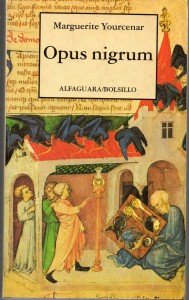 Marguerite Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour nació en Bruselas (Bélgica). Su madre, Fernande de Cartier de Marchienne, que provenía de una familia aristocrática belga, murió a los diez días de su nacimiento por complicaciones en el parto, y la niña fue educada por su padre, Michel-René Cleenewerck de Crayencour, que provenía de una familia aristocrática francesa, en la casa de la abuela paterna, en el norte de Francia, Mont Noir, cerca de la frontera con Bélgica.
Marguerite Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour nació en Bruselas (Bélgica). Su madre, Fernande de Cartier de Marchienne, que provenía de una familia aristocrática belga, murió a los diez días de su nacimiento por complicaciones en el parto, y la niña fue educada por su padre, Michel-René Cleenewerck de Crayencour, que provenía de una familia aristocrática francesa, en la casa de la abuela paterna, en el norte de Francia, Mont Noir, cerca de la frontera con Bélgica.
A partir de 1919 abandonó su apellido real y empezó a firmar como Marguerite Yourcenar, siendo éste un anagrama de Crayencour. Su primera novela, Alexis o el tratado del inútil combate, fue publicada en 1929. En 1939, para que pudiera escapar de la guerra, Grace Frick, una traductora norteamericana a la que había conocido en París en 1937 y que era su mejor amiga, la invitó a Estados Unidos para dar clases de Literatura comparada en la ciudad de Nueva York. Yourcenar era bisexual, ella y Frick se harían amantes y seguirían juntas hasta la muerte de ésta en 1979, a consecuencia de un cáncer de mama.
Yourcenar tradujo al francés Las olas de Virginia Woolf, en 1937, Lo que Maisie sabía de Henry James, en 1947, y obras de Yukio Mishima.
En 1947 obtuvo la nacionalidad norteamericana. En 1951 publicó en París su muy documentada novela Memorias de Adriano, en la que estuvo trabajando a lo largo de una década. La novela fue un éxito inmediato y tuvo una gran acogida por parte de la crítica. Su presentación fue el motivo para volver a Francia después de doce años de ausencia.
En Memorias de Adriano, Yourcenar recrea la vida y muerte de una de las figuras más importantes del mundo antiguo, el emperador romano Adriano. La obra está escrita a modo de una larga carta del emperador a su nieto adoptivo y futuro sucesor, Marco Aurelio. Adriano le explica su pasado, describiendo sus triunfos, su amor por Antinoo y su filosofía.
Tras Memorias de Adriano, siguió publicando novelas, ensayos, poesía y tres volúmenes de memorias.
Yourcenar vivió la mayor parte de su vida en su casa Petite Plaisance, en Mount Desert Island, en el estado de Maine, y sus restos descansan en la misma isla junto a los de la compañera de toda su vida, Grace Frick, en una sencilla tumba en el Brookside Cemetery de Somesville. La casa de ambas es ahora un museo dedicado a su memoria.
Opus nigrum, libro escrito inicialmente entre 1921-1925, es una obra de juventud cuidadosamente reelaborada y trabajada a lo largo de los años; 1934 es un primer hito en la formación de esta novela y 1968 es el definitivo. Este lento proceso de creación literaria es el que permite dar idea de la perfección formal, así como del esmero técnico que la definen.
Se cuenta aquí la vida de un ficticio médico-alquimista del siglo VI, Zenón (1510-1569), cuyo marco histórico es la Europa entre medieval y renacentista: las características políticas, culturales, científicas y religiosas de esta sociedad aparecen descritas en una especie de crónica biográfica.
El espacio en el que se desarrolla la acción es el Flandes burgués y próspero del momento, interesado por los avances técnicos y supeditado a los movimientos económicos relacionados con la guerra; sobre él pesan también los conflictos relacionados con el Concilio de Trento y la Reforma Protestante. La autora agrupa esa materia en tres partes, haciendo de la biografía de Zenón el eje que explica el siglo en el cual vive: «La vida errante», «La vida inmóvil» y «La prisión».
El mismo título de cada una de esas partes indica el cambio de tono que se va produciendo en ellos; de la agilidad expresiva y acción rápida del primero, se llega a la morosa profundización en el pensamiento y modo de ser del protagonista que culmina en el último. Es, por tanto, una progresiva graduación de lo externo a lo interno que se inicia con un Zenón vagabundo por los caminos europeos y que culmina con el suicidio de este hombre en una cárcel de Brujas.
Zenón o la indivisible humanidad, por Cristina Bajo
Se me hace difícil, después de haber leído de todo y casi todos los días de mi vida, elegir un personaje, uno sólo, como favorito. En primer lugar están mis héroes infantiles, como el Príncipe Valiente; luego, los personajes de Dickens, de Twain, más adelante, de la Austen, la Eugenia de Balzac, tan querible, o ese aventurero desfachatado de Rhett Butler, digno compañero de Scarlet O’Hara. ¿Y qué decir de Mrs. Dalloway, del Maurice de Forster? Pero, de alguna manera, el culto por héroes y heroínas, al entrar en la década de los ‘60, se convirtió, para mí, en el culto al personaje enfrentado a enemigos que no tienen rostro, ni apellido, ni domicilio. Me enamoré de los héroes de Graham Greene y de John Le Carré: el protagonista de El factor humano, el de El honorable colegial, hombres cargados de debilidades, de recelos, de cobardías, que finalmente aceptarán su destino de fracasados inmolándose en un acto de valor que los redime de sus vacilaciones. Esos eran hombres.
Así llegué a Zenón, el de Opus Nigrum, un hombre del siglo XVI concebido por la Yourcenar, una especie de testigo que podría recorrer todos los siglos, pues es el resultado de una doliente humanidad; un hombre que tuvo que adoptar muchos nombres y recorrer muchas leguas, siempre escapando, en su caso, del Santo Oficio. Siento una admiración y una ternura difícil de explicar por Zenón, médico, alquimista, filósofo, astrólogo, físico, lector de almas, traductor de enigmas anatómicos, lector de las estrellas, consolador de sufrientes humanos y aun animales. Un hombre que se desplaza por un siglo que navega sobre una correntada que a veces se despeña en el Medioevo y otras salta hacia el Renacimiento.
Lo seguimos desde que es concebido sin que su madre lo desee –por un acto de seducción– hasta su fin, en que arrebata a los que lo han encarcelado el poder de decidir qué hacen con él. Me identifiqué con Zenón cuando hace el recuento del trayecto –geográfico y emocional– que ha recorrido desde que tiene uso de razón: “Rigurosamente, casi de mala gana, aquel viajero, tras una etapa de más de cincuenta años, se esforzaba por primera vez en recorrer con la mente los caminos andados, distinguiendo lo fortuito de lo deliberado, esforzándose por elegir entre lo poco que parecía venir de él y lo perteneciente a lo indivisible de su condición de hombre”.
Y mientras espera, al borde del agua, el barco que lo pondrá a salvo –ya sabe que ha sido entregado por aquellos a quienes ayudó–, compra unos conejos para quitarse el hambre. El destino de los animalitos dispara algún cerrojo de su mente, porque los libera y regresa a su casa, donde será aprendido. Encerrado en una celda, Zenón dice al religioso que quiere salvarlo –llevado quizá por la fascinación que siente ante el prisionero que reconoce no creer en Dios, pero llevar a Dios dentro suyo–: “En ocasiones he mentido para vivir, pero empiezo a perder mi aptitud para la mentira”. Y más adelante, cuando el otro le menta la muerte en la hoguera, contesta: “Os confieso que llegados a un cierto grado de locura, o de sabiduría, parece poco importante que sea a mí a quien quemen, o a cualquier otro. Tal vez demos un valor desmedido al grado de firmeza del que da pruebas un hombre que muere”.
Zenón no me defrauda, porque se guarda para sí el último, sigiloso, e inevitable escape: el de la muerte autoinfligida, pensada como fisiólogo, médico, filósofo y hombre que no puede dejar de sentir temor, y, para los que leemos novelas de suspenso, ejecutada como un maestro de la estrategia, pues el autor del crimen tiene que retrasar el descubrimiento del cuerpo para mejor burlar a la Justicia. Y mientras agoniza, siento que toda angustia ha concluido para él, que finalmente es libre, y que aquel hombre que oye avanzar por el pasillo no puede ser más que un amigo que viene a recoger los restos de su indivisible humanidad.
