Precio y stock a confirmar
Ed. Anagrama, año 2002. Tamaño 22 x 14 cm. Traducción de Erna von der Walde. Estado: Nuevo. Cantidad de páginas: 174
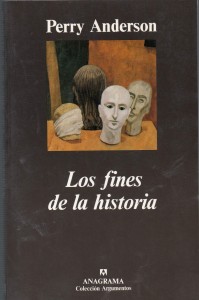 En la primavera de 1989 apareció en Alemania un imponente trabajo de historia intelectual. Su autor, Lutz Niethammer, se había distinguido hasta entonces como historiador de la cultura oral y estudioso de la vida cotidiana de los sectores populares. El tema que aborda en Posthistoire resulta casi antitético. Allí se ocupa Niethammer de las especulaciones en torno al fin de la historia que surgieron en los niveles más altos de la intelligentsia europea a mediados de este siglo. Tales planteamientos, herederos de distintas concepciones filosóficas y sociológicas, se derivan de distintas conjeturas. Niethammer distingue tres variantes principales: primero, la tesis, de estirpe nietzscheana, sobre el agotamiento espiritual del repertorio de posibilidades heroicas; segundo, la imagen, asociada a la obra de Weber, de una sociedad en proceso de petrificación, convertida en una sola máquina enorme; tercero, la vislumbre de una entropía en el proceso de cambio de la civilización, según el esquema de Henry Adams. Pero Niethammer sigue en su estudio esas corrientes de pensamiento hasta su confluencia en un ámbito intelectual impactante que él localiza, con una cierta precisión, en el área franco-germana, durante los años transcurridos entre el Frente Popular y el Plan Marshall.
En la primavera de 1989 apareció en Alemania un imponente trabajo de historia intelectual. Su autor, Lutz Niethammer, se había distinguido hasta entonces como historiador de la cultura oral y estudioso de la vida cotidiana de los sectores populares. El tema que aborda en Posthistoire resulta casi antitético. Allí se ocupa Niethammer de las especulaciones en torno al fin de la historia que surgieron en los niveles más altos de la intelligentsia europea a mediados de este siglo. Tales planteamientos, herederos de distintas concepciones filosóficas y sociológicas, se derivan de distintas conjeturas. Niethammer distingue tres variantes principales: primero, la tesis, de estirpe nietzscheana, sobre el agotamiento espiritual del repertorio de posibilidades heroicas; segundo, la imagen, asociada a la obra de Weber, de una sociedad en proceso de petrificación, convertida en una sola máquina enorme; tercero, la vislumbre de una entropía en el proceso de cambio de la civilización, según el esquema de Henry Adams. Pero Niethammer sigue en su estudio esas corrientes de pensamiento hasta su confluencia en un ámbito intelectual impactante que él localiza, con una cierta precisión, en el área franco-germana, durante los años transcurridos entre el Frente Popular y el Plan Marshall.
En aquella época un número abrumador de pensadores planteó que la historia se acercaba a su fin. En una brillante hazaña de reflexión intelectual, Niethammer saca a la luz los lazos o las afinidades ocultas, culturales o políticas, entre una serie de pensadores de aquel período, que por lo demás se muestran distantes: Henri de Man, Arnold Gehlen, Bertrand de Jouvenel, Carl Schmitt, Alexandre Kojéve, Ernst Jünger, Henri Lefebvre y, en ciertos aspectos, incluso Walter Benjamin y Theodor Adorno. El término francés posthistoire, que se emplea en alemán, fue adoptado en los años cincuenta por Gehlen a partir de su lectura de Henri de Man. Para Niethammer representó no tanto un sistema teórico como una estructura de sentimiento, el precipitado de cierta experiencia histórica común. Fueron pensadores, arguye Niethammer, que compartieron la temprana esperanza de un derrocamiento radical del orden establecido en Europa, como activistas o simpatizantes de los más importantes «movimientos partidistas» -el socialista, el fascista o el comunista-, durante el periodo de entreguerras, y luego su desilusión se cristalizó en un profundo escepticismo respecto a la posibilidad de un ulterior cambio histórico como tal. El resultado fue algo así como una visión colectiva, si bien desde muchos ángulos diferentes, de un mundo estancado y exhausto, dominado por recurrentes engranajes burocráticos y ubicuos circuitos mercantiles, que sólo encuentra consuelo en las extravagancias de un imaginario fantasmagórico sin límites, por cuanto también sin poder. En la sociedad poshistórica, «los gobernantes han dejado de gobernar, pero los esclavos son aún esclavos». Para Niethammer, este diagnóstico de la época no carece de cierta fuerza persuasiva: de hecho, se relaciona con muchas experiencias de la vida diaria y con observaciones puntuales en las ciencias sociales. Pero quienes hablan del fin de la historia no escapan a él. El pathos de la posthistoire es el producto inteligible de cierta coyuntura política interpretada conforme a las categorías de una tradición filosófica.
Pues se trata aquí de una concepción, dice Niethammer, que debería entenderse como una inversión de las teorías optimistas sobre la historia propias del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Estas teorías, que en el fondo son versiones secularizadas de la teleología de la historia sagrada, preveían la paz universal, la libertad o la fraternidad como meta final del progreso humano. La serena confianza iluminista, que compartían tanto Holbach y Kant como Comte y Marx, había comenzado a desacreditarse, en el curso del desarrollo social, hacia finales del siglo pasado. La siguieron tensos intentos voluntaristas por alcanzar fines milenarios mediante la voluntad subjetiva, según las doctrinas de Nietzsche, Sorel o Lenin. Tales doctrinas gozaron de una acogida popular tanto en los albores de la Primera Guerra Mundial como durante ésta, y configuran el trasfondo inmediato de las ambiciones revolucionarias de quienes habrían de convertirse en los teóricos de la posthistoire. Tras el fracaso de sus expectativas, estos teóricos no abandonaron la metafísica de una transfiguración histórica, sino que más bien invirtieron su signo. El optimismo en un progreso evolucionista o en la voluntad colectiva cedió su lugar a un pesimismo cultural elitista, que no veía más que petrificación y masificación en las democracias occidentales estables después de la Segunda Guerra Mundial. La idea que el tiempo llegaba a su término aún conservaba su vigencia pero ya no con la implicación de un final, sino simplemente con la facticidad de un extinguirse, invalidando cualquier aspiración o propósito futuro. En la proyección metafórica de su propia experiencia política, como un silenciarse de la historia mundial, aquellos pensadores prestaron poca atención al desarrollo material, que en realidad amenazaba con llevar a la historia a su fin, a los peligros de la guerra nuclear y menos aún a la suerte de la hambrienta mayoría de la humanidad, excluida de la zona de privilegio industrial. La posthistoire, un discurso sobre el fin del significado más que acerca del fin del mundo, le dio la espalda a estas cuestiones: die Sinnfrage verdunkelt die Existenzfrage (La cuestión del sentido eclipsa la cuestión de la supervivencia).
El tratamiento que otorga Niethammer a ese conjunto de pensadores resulta, por supuesto, crítico, pero nunca despectivo. Con una visión de izquierda aplicada a un grupo de figuras de las cuales muchas pertenecían a la derecha o acabaron por afiliarse a ella, su escritura -inspirada en los mosaicos de Walter Benjamin- es delicada y diagonal. Su interpretación histórica de los ensueños de la poshistoria no pretende mostrarlos como meros reflejos representativos de su tiempo. Las conclusiones de Niethammer se orientan en otra dirección. En su mayoría, tales pensadores fueron intelectuales que, después de sufrir hondas decepciones políticas, adoptaron la postura de una élite, al tiempo que se distanciaron de las masas y de los aparatos oficiales en el orden de la posguerra y se concibieron a sí mismos como videntes solitarios. De este modo se lanzaron a la búsqueda de un punto de vista que lo abarcara todo, para destilar la esencia de la experiencia universal en un relato único. Contrario a esta ambición de doble faz, Niethammer se afirma en la creencia de que la historia democrática se construye desde abajo.
Respecto a lo social, de hecho los intelectuales integran una parte de esa masa de la cual quieren distinguirse, una colectividad que, mirada más de cerca, se disuelve en cuantos sujetos particulares la integren. Con criterio epistemológico, la verdad estriba antes que todo en las experiencias vitales directas de tales sujetos. Aclarar éstas es el primer deber del historiador, quién haría bien en evitar toda interpretación estructural amplia, a menos que resulte necesaria como supuesto delimitador. El conocimiento crítico ha de fundarse no en la vana obstrucción propia de los macrorrelatos, sino en los modestos y triviales libros de la gente común, cuyo sentido de libertad y de responsabilidad se constituyen en la única garantía tanto contra los peligros que previeron los adivinos de la poshistoria, como contra los que pasaron por alto. El juicio con el que concluye el estudio de Niethammer puede tomarse como un obituario, dejando descansar una doctrina esotérica cuyo momento creativo ya pasó.
Dos meses después, en julio de 1989, Francis Fukuyama publicó en Washington su artículo «The End of History?» [¿El fin de la historia?]. Muy rara vez una idea ha tenido una repercusión tan impactante. En un año, un concepto filosófico más bien desconocido se fue convirtiendo, a medida que los argumentos de Fukuyama se difundían por los medios de comunicación del mundo, en la imagen representativa de la época. Sin conocimiento de la obra de Niethammer (finalizada en mayo y publicada en noviembre), esta aportación norteamericana se hallaba directamente ligada con el ámbito franco-alemán del que se ocupa Posthistoire por la figura de Alexandre Kojéve, a quien Fukuyama reconoce como el fundamento teórico de su construcción. Pero este nexo se constituye en una paradoja para el veredicto de Niethammer, pues la nueva versión sobre el fin de la historia no surge de un punto estratégico, real o imaginario, en un aislamiento equidistante de las masas y del poder, sino nada menos que de las mismas oficinas del Departamento de Estado y su leitmotiv no trasluce un pesimismo lúgubre, sino un optimismo confiado. Este cambio de registro implica un desplazamiento de planos. En los filósofos de la historia franco-alemanes se encontraba siempre más filosofía que historia, en tanto que la política arrojaba apenas una luz tenue, como una metáfora elusiva, sobre el trasfondo de su análisis. En la interpretación de Fukuyama se invierten las relaciones: la historia y la política ocupan el primer plano y las referencias filosóficas conforman una apoyatura accesoria.
La tesis central de su ensayo original era, por supuesto, que la humanidad ha alcanzado el punto final de su evolución ideológica con el triunfo de la democracia liberal a la manera de Occidente sobre sus presuntos émulos en las postrimerías de nuestro siglo. El fascismo, otrora un rival poderoso, fue abatido de una vez por todas en la Segunda Guerra Mundial. El colapso del comunismo, el gran adversario de la posguerra, resultaba evidente, pues cedía como sistema ante el capitalismo, que antes pretendía vencer. Desacreditadas estas dos alternativas globales, sólo quedaban residuos locales del pasado histórico: nacionalismos, sin contenido social discernible ni universalidad, fundamentalismos restringidos a ciertas comunidades religiosas en zonas retrasadas del Tercer Mundo. La victoria del capitalismo liberal se presentó no sólo en Europa, con la derrota del nazismo y la desintegración del estalinismo, sino en otro campo de batalla igualmente significativo, Asia, con la transformación del Japón durante la posguerra, la actual liberalización de Corea del Sur y Taiwan, y la gradual comercialización en China. En el mundo industrializado, la competencia entre los estados nacionales continuará, pero, purgada ya de toda toxina ideológica o militar, se reducirá a asuntos económicos, en un marco de colaboración del cual el Mercado Común Europeo acaso provee un modelo. Lo cual no excluye que aún puedan proliferar en el Sur las tensiones étnicas o las pasiones sectarias, el terror o la insurgencia. Pero éstas no ponen en juego la configuración profunda de la época, pues el fin de la historia no supone el cese de todo cambio o conflicto, sino el agotamiento de alternativas viables para la civilización existente de los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). El progreso hacia la libertad dispone ahora tan sólo de un camino. Con la derrota del socialismo, la democracia liberal de Occidente surge como la forma final de gobierno humano que llevará el desarrollo histórico a su término.
Esta consecuencia, afirma Fukuyama, ya la había previsto Hegel, el primer filósofo en trascender las concepciones fijas sobre la naturaleza humana. Su fenomenología de las incesantes transformaciones del espíritu apunta no hacia la corrupta infinitud de un proceso de cambio interminable, sino hacia una culminación absoluta, en la cual la razón, en la forma de libertad sobre la tierra, se ve realizada en las instituciones del Estado liberal. El mérito de Kojéve estriba en haber mostrado que Hegel creía llegado ese momento con la victoria de Napoleón sobre Prusia, en Jena, que echó abajo la perduración del ancien- régime en Alemania y sentó las bases para la difusión universal de los principios de la Revolución Francesa. La certeza inherente al presupuesto hegeliano de que la historia había llegado a su fin no halla su par en los dos siglos que le han seguido. Pues la grandeza de la filosofía hegeliana radica en su afirmación inequívoca de la primacía de las ideas en la historia, en la convicción de que los desarrollos de la realidad material no determinan la aparición de principios ideales, sino que se constriñen a éstos. En Jena prevaleció no la practicidad suma sino el principio regulativo de un nuevo orden político. Aún faltaban insurrecciones y contiendas masivas, desde la abolición de la esclavitud hasta la victoria del sufragismo, para que las ideas liberales adquiriesen su acabado perfil institucional en Occidente y se extendieran luego más allá de sus límites. Pero la exposición escueta de las libertades que Hegel vislumbró como forma definitiva de la libertad moderna no ha sido superada: «El Estado que surge al final de la historia es liberal en cuanto reconoce y protege, a través de un sistema de leyes, el derecho universal del hombre a la libertad, y es democrático en cuanto existe sólo con el consentimiento de los gobernados.» Tal libertad comprende, por supuesto, como en la época de Jena, los derechos de propiedad privada y las operaciones de la economía de mercado. Que el liberalismo como orden político resulte inseparable del capitalismo como sistema económico no implica, con todo, que éste preceda al primero como su base real. Más bien, ambos reflejan una alteración fundamental en el dominio de la conciencia que gobierna el curso del mundo.
La abundancia a disposición del consumidor, el único logro de la economía capitalista, consolida incuestionablemente los valores democráticos de la política liberal, estabilizando el cambio entrevisto primero por Hegel en una forma que podría preverse al final de la historia. Por más redención que brinde, el desenlace de la historia de la libertad humana tiene, sin embargo, un precio. Los ideales osados, los grandes sacrificios, los esfuerzos heroicos desaparecen en la monótona rutina de compras y elecciones; el arte y la filosofía se marchitan cuando la cultura se reduce a la conservación del pasado; los cálculos técnicos reemplazan la imaginación moral o política. El grito del búho en la noche es triste.
Con toda su claridad y su audacia, esta versión sobre el fin de la historia ha suscitado una mayor -mucho mayor- controversia pública que cualquier otra precedente. El aspecto más notable del debate que siguió a la publicación del ensayo de Fukuyama fue su rechazo casi universal. Por una vez, las mayorías de la izquierda, del centro y de la derecha coincidieron en una misma reacción. Por distintas razones, tanto los liberales como los conservadores, los socialdemócratas y los comunistas, expresaron su incredulidad o su rechazo ante los argumentos de Fukuyama. Dos objeciones primordiales eran esgrimidas en su contra. Primero, que su tesis se funda en una interpretación errónea de Hegel. Segundo, que implica una concepción totalmente falsa de la época, ingenuamente apologética según unos, peligrosamente arbitraria para otros. Vale la pena examinar cada una de estas críticas, aparecidas todas antes de que Fukuyama expusiera de manera más amplia sus postulados en El fin de la historia y el último hombre. Antes de pasar a estas críticas, resulta indispensable, sin embargo, aclarar un punto. La exposición de Niethammer sobre el concepto filosófico de la poshistoria, aunque esclarecedor, no abarca todas sus variantes, más numerosas de lo que él sugiere.
Las reflexiones finales del ensayo de Fukuyama, eco de los planteamientos tardíos de Kojéve, se encuentran tratadas en el libro Posthistoire. Pero allí se presentan como conclusiones de última hora, que no dejan de resultar paradójicas en un recuento cuyo tema central es la afirmación vigorosa de la prosperidad democrática tan desdeñada por Jünger y Gehlen, y cuya función consiste precisamente en mediar entre el discurso oficial del gobierno y las corrientes populares de opinión, con una visión de la época convincente para la mayoría. Esto sugiere los límites no tanto de la exposición de Niethammer sobre el discurso de la poshistoria, sino del antídoto que recomienda. Pues su crítica a la tradición franco-alemana concluye, efectivamente, no con la propuesta de una alternativa al diagnóstico de la época propio de aquélla, rebatiendo sus tesis sustantivas, sino con una llamada a evitar del todo tales empresas, rechazando cualquier relato macrohistórico por intelectual y políticamente presuntuoso.
En la actualidad, tal retirada implica dejar al planteamiento norteamericano en posesión del terreno. Si se ha de cuestionar, sólo puede hacerse en su propio, legítimo e incluso ineludible campo de acción. No cabe duda de que la experiencia diaria y la investigación local son valiosas, pero no sirven de amparo frente al curso del mundo. En su mayoría, los historiadores modernos han reaccionado casi siempre de manera muy comprensible contra las filosofías de la historia. Pero éstas no han cejado, ni es probable que lo hagan en cuanto perdure la demanda de sentido social. La idea de una conclusión de la historia tiene una genealogía más compleja de lo que se acostumbra suponer y que merece consideración por sí misma, pues brinda claridad respecto a las cuestiones políticas que plantean las versiones modernas.
Perry Anderson
Indice
Introducción
Hegel
Cournot
Kojève
Tres secuelas
Fukuyama
¿Socialismo?
