Ed. Paradiso, año 2009. Tamaño 20 x 13 cm. Estado: Nuevo. Cantidad de páginas: 160
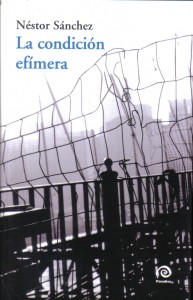 Un vagabundo que habla argentino practica los ejercicios esotéricos de un místico ruso en las calles de alguna ciudad norteamericana.
Un vagabundo que habla argentino practica los ejercicios esotéricos de un místico ruso en las calles de alguna ciudad norteamericana.
Marcha a ritmo. Frena antes de cruzar aunque hay luz verde. Se concentra, murmura algo para sí. Mira hacia la derecha, baja el cordón con el pie izquierdo, cruza la calle y sube al otro cordón con el derecho pero, como si se hubiera arrepentido, baja hacia atrás y sube de nuevo con el izquierdo. Mete las manos en los bolsillos, las saca. Respira hondo. Vuelve a caminar.
Entre los sin techo corre la voz de que es un escritor famoso. Algo hay de cierto. Tiene cuatro novelas publicadas, dos de ellas en Europa, en español y en francés. Ha sido traductor (Celine, Pavese) y lector de Seix Barral, ha sido elogiado por Severo Sarduy, Héctor Bianciotti, Silvia Molloy, Julio Cortázar. Hasta que un día desaparece del lugar de trabajo, residencia y amigos. Muchos lo dan por muerto. Otros dicen que anda de clochard en París, Amsterdam, Madrid, Roma, Milán, Caracas, Barcelona. Y otros que anda perdido en su propio barrio de Villa Urquiza, Buenos Aires.
Por catorce años deja de cartearse con su madre y su único hijo. Éste lo busca desde los doce. Lo recuerda gracias a mínimos contactos por correo (postales extranjeras, souvenirs de las primeras fugas). Crece escribiendo cartas de auxilio a consulados, embajadas, editoriales, agentes literarios: “¿Alguien sabe dónde está mi padre?”. La agente Carmen Balcells le responde en 1982: “Tu papá desapareció completamente de mi órbita”. Hasta que un día le llega una carta con estampilla estadounidense. En la única hoja hay cuatro líneas manuscritas firmadas por una desconocida “Cecilia”:
Los Ángeles, 26 de junio de 1982
Por una nota que enviara al consulado de su país en Francia, interesándose por el domicilio actual de su padre, me corresponde brindárselo: 885 Levering Avenue, L.A., California, 90024 EE.UU.
Luego se sabrá que esa era la dirección de una playa de estacionamiento donde el vagabundo dormía, dentro de la casilla del personal de guardia, a cargo de un argentino que le había permitido refugiarse allí de una ciudad hecha para motores y no para peatones. Uno más de los domicilios precarios del sudaca errante, clochard, linyera, croto, roto, bum, hobo en la vía. Coleccionista de domicilios: noventa en doce años.
“Aprendí a subsistir con dos dólares por día, durmiendo en cualquier sitio y haciendo el dinero mínimo para mis gastos de cualquier manera.” Así, en menos de diez segundos, Néstor Sánchez resumía sus años de nomadismo en una entrevista de Juan José Salinas para la revista Cerdos & Peces. La entrevista se titulaba “Para ser lumpen hay que tener conducta”. Y el copete anunciaba “el regreso de un escritor maldito y esotérico tras dieciocho años de ausencia”. Allí, Sánchez hablaba de una conducta iluminada: la conducta del lumpen. Uno que difícilmente entra en el pacto biológico, que rara vez procrea y se deja arrastrar por la murga.
Uno de otra época: “Antes, los que seguían el camino lumpen tenían las cosas muy claras. El código del escritor lumpen, del poeta, era sencillo:
1) No hacer la carrera literaria,
2) No ganar ningún premio nacional,
3) No hacer periodismo y
4) No hacer publicidad.
Siempre fue así hasta que la crisis económica trastocó todo, permitiendo que los facilistas se adueñaran del corazón y la mente de los lectores como si el corazón y la mente fueran un supermercado”.
Néstor Sánchez estaba de regreso. No sólo a Argentina: a la escritura. A la pregunta de por qué había dejado de escribir durante quince años (y de publicar durante dieciocho) la respuesta fue: “Porque cuando se tiene una revelación como la que yo tuve, uno se da cuenta que escribir es un acto de orgullo… Dejé de escribir porque
me encontré frente a un conocimiento sagrado que requería una humildad inédita”.
El responsable directo –o quizá indirecto- de esa revelación se llamaba Georgi Ivanovitch Gurdjieff. Nacido en Alexandrópol en fecha imprecisa, quizá 1872, y emigrado a París en 1922, Gurdjieff tuvo entre sus alumnos a René Daumal, a Katherine Mansfield y a Frank Lloyd Wright. Su fecha de muerte –1949– para algunos también fue
imprecisa, dudosa o inaceptable. Suele pasar: los discípulos se inclinan a velar literalmente el deceso, cubren con leyendas las últimas horas y el ritual funerario (los médicos se asombran, la frente del maestro sigue tibia), dejan la puerta abierta y la luz encendida hacia el milagro. “¿Había muerto realmente Gurdjieff?” se
preguntaría Néstor Sánchez, converso durante un viaje a Lima en la década del 60. “¿Era posible que un hombre de su dimensión terminase como todo el mundo?”
Una reseña bibliográfica del libro Encuentros con hombres notables de G. I. Gurdjieff, muy elogiosa aunque sin firma, publicada bajo el título “Una llave para el Reino” en la revista Primera Plana del 30 de enero de 1968, sentenciaba: “la verdad es cristalina pero nunca evidente y el conocimiento que se obtiene sin esfuerzo se olvida con
facilidad”. En esa revista donde Sánchez publicó varios artículos con su firma, el anónimo comentador refería a Encuentros… como una biografía fingida, un libro que es varios libros a la vez pero no continuados sino concéntricos, como naipes del Tarot, de modo que “la legibilidad del material depende del ángulo de lectura”. Tengo la impresión de que el comentador debía ser Néstor Sánchez, quizá refiriéndose a su propia aspiración. Uno y varios libros, naipes y destino, biografía en formato de ficción, un programa de
instrucciones en clave para leer sus relatos.
De todos modos, el regreso anunciado en aquella entrevista sería por poco tiempo. Un último libro y listo. El desertor volvería a traicionar toda expectativa. Su renuncia a escribir sería, al final, indeclinable.
Cuando me puse a leerlo surgió la pregunta sobre cuál sería el ángulo, el punto de mira apropiado para hacerlo más legible, inteligible. Ocurió siete años después de su muerte (¿era posible que terminase como todo el mundo?). El encuentro fue por azar y predestinación, por encargo y equivocación.
Sin ninguna pretensión crítica, creo que puedo decir, de los doce relatos de este último libro, lo siguiente: en ellos se alude al camino, vía o tao seco que habría recibido como revelación el autor.
“Adagio para viola d’ amore”, con dedicatoria a Hugo Gola, es un homenaje a Juan L. Ortiz, querido viejo deambulante de las correspondencias que llegó a descreer de toda palabra, en plena vejez, en la misma provincia de casi toda la vida. En “Una consigna” se invita a renunciar al rasgo más peculiar y enraizado (¿la queja, el lamento? cada uno lo dirá).
“Devociones” muestra un cuerpo que se inclina como oriental ante ese caminar incesante, con mil huellas bajo el propio pie (Lao-tsé) hasta que las palabras “sentido de la vida” sean escuchadas en la calle y provoquen el largo llanto de una mujer muy callada. “Las grandes maniobras” (un texto anterior, publicado en la revista Eco de Colombia en diciembre del 69) también incorpora el trabajo en diez movimientos de un hombre y una mujer que viajan para encontrarse y desencontrarse entre Lima, Valparaíso, Madrid, París, Milán, Acapulco, entre otros sitios. Y “La comarca” aconseja respetar todo lo que respira, incluyéndose a uno mismo aunque habría que procurar siempre incluirse de otro modo: “El misterio abomina de la
febrilidad”.
¿Qué decía el autor de estas composiciones? Al hijo: “La condición efímera es una especie de doce puntos de vista dispares de vivencias concretas a ser decantadas en lo relacionado con el ejercicio”.
Léase: Trabajo de Gurdjieff. Otros nombres de leyenda son invocados por el caminante: Castaneda, Lao-tsé, Eugenio Montale, René Daumal, Gerard de Nerval, Sigmund Freud, el Eclesiastés. ¿Eclecticismo? ¿O compromiso con la búsqueda de una verdad intransmisible? “El que habla no sabe y el que sabe, no habla” (Chuang-tsé).
Ese viaje linyera, anti-flâneur, del que no busca ni mira fascinado una ciudad extranjera (todas las ciudades lo son), que no se deja ir a flote como un cuerpo sin alma (aunque tal vez sí como un cuerpo sin órganos), que ejercita y camina en estado de alerta, sin distraerse en las vidrieras, sin tomar apuntes para trasmitir un modo de vida superior o exótico a lectores lejanos, puede cartografiarse como mínimo a través de dos relatos de La condición efímera: “Ley del tres” y “Diario de Manhattan”. Esto emerge de una confesión arrancada en la clandestinidad. Porque el padre nunca le habló mucho al hijo sobre su vida en la calle. Dio sólo indicios, señas en diálogos grabados por Claudio Sánchez casi siempre en secreto, con un grabador que este ponía sobre sus rodillas debajo de una mesa de café de barrio donde se sentaban a charlar.
“Durante los primeros seis meses de su regreso yo lo veía todas las tardes hasta la noche, después de trabajar. Íbamos a los bares o salíamos a caminar hasta plaza Pueyrredón y nos quedábamos
ahí todo el atardecer. Era un lugar tranquilo. Él tenía pánico a las multitudes. Me decía que las universidades de Estados Unidos tenían parques muy buenos y que él siempre se sentaba en un banco alejado de la multitud. Y que ahí, cada tanto, le aparecía una señal. Algo que le hablaba. Parece que un día estaba sentado y de todas partes empezaron a aparecer cochecitos con bebés, cantidades de ellos. Y vos sabés que mientras me lo estaba contando, ese mismo día, en el banco de la placita de Pueyrredón, empezaron a pasar cochecitos con bebés. Varios. Tres, cuatro, cinco. Todo muy extraño.”
En esas mismas charlas, el padre le contó cómo fue su llegada a Manhattan. Allí vivía Vicky Rabin (Victoria Slavuski). Néstor Sánchez se había separado de ella hacía varios años pero era la única
persona que conocía en la isla. De modo que apenas llegó de Europa la llamó por teléfono. Le pidió alojamiento. Ella se desentendió pero se encontró a solas con la nueva compañera de Sánchez, Cecilia.
Dice en “Ley del tres”: “Como tal vez correspondía tomaron contacto directo un par de semanas más tarde, en el bar desolado, a causa de un libro más bien voluminoso, en cuerpo ocho, de tapas azul
profundo, que llamara la atención de la que, en su caso de pie, solicitara un fósforo, y de un infinito si se prefiere algo complicado en lengua francesa: bricoler, que constituiría el inicio concreto de diálogo. Esther –un año y algunos meses mayor, la del libro– le propondría sentarse a Catalina –esa tarde con gorro de lana a rayas horizontales rojas y negras–, obteniendo una aceptación inmediata”.
Esther es Vicky Rabin; Catalina, Cecilia Scribbens. Así me lo informa Claudio Sánchez: “Una vez mi padre me confiesa que cuando se le ocurre escribir “Ley del tres” le daba la sensación de que en su vida
la posibilidad de una relación sagrada se podía dar con la dos, Cecilia y Vicky. Cuando a esta la conectan en Nueva York, un poco jugando a imaginar con Cecilia cómo iba a ser ese contacto, se juega también la idea de una futura relación entre los tres. La idea de él era tener una igualdad de cariño hacia las dos”. Y así se lo cuenta Néstor Sánchez a Claudio, voz grabada en cinta virgen (¿encinta virgen? ¡Espíritu santo!):
“En la imaginación, eran dos mujeres que se amaban tanto que luchaban para que el hijo con el hombre lo tuviera la otra. Una experiencia fuerte, la de dos mujeres y un hombre. Es maravilloso. Dos mujeres y un hombre hacen una relación inconcebible en su belleza. Es el sentimiento de la vida sagrada”.
Por supuesto que “Ley del tres” cuenta lo que pudo ser y no fue. Según testimonio del autor a ese grabador oculto: “Al principio, yo imaginé el encuentro con Vicky. Y Vicky y Cecilia se encontraron. Y Vicky pidió que yo le hablara. Y le hablé esa misma noche, a las 9, por teléfono. Y le pedí alojamiento, porque Cecilia y yo no teníamos alojamiento en Estados Unidos. Pero Vicky no se ocupó y yo le colgué. Ese relato quedó trunco”.
Mutilado. Como con un miembro ausente, un pie de menos. Ese vacío singular que surge cuando al llegar a una ciudad se hace la prueba de llamar números de teléfono en vano, escribe Sebald en “All’estero”. Sí, es horrible. Una especie de naufragio.Y más si uno es del Sur y está homeless en una ciudad del Norte. Así quedó en “Ley del tres”:
“Juntamos las manos sobre la mesa: eran seis. Esther dice: habría que compartir enteramente las conminaciones de lo cotidiano. Y Catalina, presionando en el sino común: habría que construir un arca”.
Como epígrafe, bajo el título hay una frase de Gregory Corso: “Beside me, in all its martial pose, walks real opportunity”.
Dos mujeres y un hombre. Si se quiere, una situación tradicional. Sin embargo, para el narrador la lealtad del trío debía ser soportada hasta su máxima intensidad de modo que pueda merecer la palabra “leal” (tan ética y tan diferente a “fiel”). Lealtad: el compromiso de desaprender la vieja película que condena al egocentrismo de ser dos y de afrontar la disyuntiva de ser tres imprescindibles en tanto tres. Una disyuntiva que hallaría su ineludible frontera: el trío tendría que haberse decidido a ser “propagador de pueblos”. Los hijos compartidos, salvados del naufragio. En un arca, balsa, isla flotante, comuna hippie. Era demasiado.
Y el lazo de seis manos al final se rompe. “Nos soltamos. Resultaría trastornante el estrépito del término arca”.
Osvaldo Baigorria
