Precio y stock a confirmar
Ed. Dedalus, año 2012. Tamaño 21 x 14 cm. Traducción de Ariel Shalom. Estado: Nuevo. Cantidad de páginas: 216
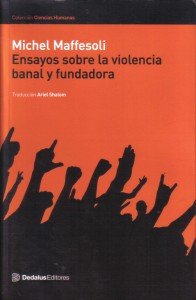 En una época fuertemente consagrada a la insignificancia o, lo que viene a ser lo mismo, a la búsqueda frenética de la novedad, quizás no sea en vano recordar que hay constantes antropológicas que, siempre y renovadamente, nos atraviesan a todos y, desde luego, al ser social en su totalidad. La violencia es una de ellas.
En una época fuertemente consagrada a la insignificancia o, lo que viene a ser lo mismo, a la búsqueda frenética de la novedad, quizás no sea en vano recordar que hay constantes antropológicas que, siempre y renovadamente, nos atraviesan a todos y, desde luego, al ser social en su totalidad. La violencia es una de ellas.
Al releer estas páginas publicadas, por primera vez, en 1978, me doy cuenta de que quizás no sea posible decir algo nuevo sobre este eterno problema. Como máximo, a la luz de una actualidad que rebosa en ejemplos al respecto, podemos recordar, en contra de cierta bonachonería que muy frecuentemente hace las veces de pensamiento, que no podemos conformarnos con aullar, al unísono, pidiendo la paz universal. La irenelogía, sin duda muy estimable, no debe impedirnos analizar esa polemología que, volens nolens, caracteriza nuestra naturaleza humana, esa hommerie, retomando la expresión de Montaigne,
que es inútil e ingenuo reducir a la angeología. El que quiere hacer de ángel…
Dejemos esto a los moralistas de todas las estirpes. Sobre el tema de la violencia, he aprendido, de Julien Freund, que me estimuló a leer a Georg Simmel, lo importante que era pensar a contrapelo. Poner las convicciones y las creencias entre paréntesis para describir mejor lo que está ahí. El hecho, también, de que estamos ahí enfrentados a lo trágico en toda su ambivalencia. La violencia es, al mismo tiempo, banal y fundadora.
En este sentido me conformaré con recordar lo que podemos llamar, en el sentido griego, tres teoremas: cosas a contemplar, objetos sobre los cuales meditar. Teoremas que, de un modo punzante, aparecen a lo largo de las páginas que siguen. Teoremas que, como la lectio divina del monaquisino medieval, permiten rumiar cosas esenciales a fin de consustanciarse con ellas y, a partir de ahí, poder pensar y actuar en consecuencia, consecuentemente.
Teorema 1: amigo/enemigo
El destino aparece cuando la historia tiende a tomar forma. Los arquetipos son su expresión. Arquetipos que subrayan que toda vida en sociedad es tributaria de figuras arraigadas profundamente. Así sucede con las figuras que inauguran la historia de la humanidad en su versión semítica, fundamento de la tradición occidental: Adán y Eva tenían dos hijos, Caín y Abel, hermanos y enemigos, como se sabe. El Hermano enemigo aparece como una ambivalencia fundamental, una lucha a muerte que podemos encontrar en numerosas mitologías.
En suma, la tensión es la matriz de todas las cosas. Es la energía que mantiene en movimiento la historia del mundo. Es también esta tensión la que hace de cada uno de nosotros un ser vivo. Alguien que vive en su propia ambigüedad, alguien que vive porque la alteridad lo constituye. Heráclito veía en el combate la fuente de toda existencia. Y como un eco lejano, Rimbaud recuerda justamente: «Yo es otro». Todo señala que la armonía es conflictual y que sólo hay equilibrio en la buena gestión de la diferencia.
Dentro del moralismo imperante es frecuente privilegiar un unanimismo de principio. ¡Todos somos hermosos, todos somos amables!. Muy diferente es la vida real, que reposa sobre un orden trágico estructural. Es lo que aparece precisamente en ese gran relato fundador que es el cristianismo, para el que la cruz, «escándalo para los sabios de este mundo», va a servir de signo de adhesión. Lo mismo sucede con el freudismo, que ve en la «muerte del padre», individual y colectivo, el origen de la civilización. ¡Y qué decir del marxismo, para el que la «lucha de clases» es el motor esencial de la historia! La vida cotidiana no es la excepción. Desde las burlas familiares, de las que nos hablan los etnólogos y que pueden ser de una rara
violencia, a las escenas hogareñas y otras polemologías conyugales que marcan la vida de las parejas, hay un amplio espectro de agresividades que atraviesan la vida de todos los días, y dan testimonio de que la vida no es «un largo y manso río». Su sabor debe mucho a las especias que lo condimentan.
También se ha observado que la iniciación era un modo eficaz de socializar a las jóvenes generaciones. Y dicha iniciación no estaba exenta de brutalidad, ni de novatadas, ni siquiera de maldad pura. Es ilustrativo advertir que las sociedades tradicionales no despreciaban las pruebas iniciáticas en sus procedimientos de admisión. Y resulta pueril, incluso contraproductivo, si no peligroso, pretender erradicar las novatadas y cualquier otro tipo de manifestación estudiantil, todos modos de ritualizar las sociabilidades juveniles.
Duelos caballerescos, capoeira brasileña, fight club…Cuentos y leyendas, tradiciones tribales, películas y otras coreografías muestran ampliamente que el combate es una estructura antropológica que nos hace ver que en el animal humano hay también animalidad. Con toda la brutalidad que ésta confiere. Sin duda, la tradición occidental encerró a este animal humano en el rol de sujeto racional. Sujeto pensante encerrado en sí mismo. Desde Descartes hasta Max Stirner la singularidad del ego racional es la que tiende a prevalecer. Un ego puramente cognitivo, despojado de sus humores y múltiples secreciones instintuales. Las emociones, las pasiones y otros afectos ya no tienen derecho de ciudadanía en lo que Carl Schmitt llama el «encaparazonamiento del yo».
Esto nos hace advertir que sólo hay vida en sociedad en la tensión amigo/enemigo. El enemigo es el que me cuestiona. Y así me permite ser. «Al reconocerlo como enemigo, reconozco que puede cuestionarme». Y lo propio del cuestionamiento es despojar de las certezas y de las quietudes, que, sin duda, son mortíferas.
Esta capacidad de cuestionamiento es justamente lo que funda la dependencia mutua. Amigo/enemigo están encadenados uno al
otro en un desarrollo sin fin. O mejor dicho el «fin» llega cuando ya no hay enemigo. La muerte es, en efecto, el aplacamiento absoluto. O en otros términos: el anonadamiento del otro implica necesariamente el anonadamiento de sí. Esa es la paradoja. Necesito el cuestionamiento del enemigo para ser yo mismo. Carl Schmitt lo resume en una fórmula provocadora: «Pienso, luego tengo enemigos; tengo enemigos, luego soy yo mismo». Este extravío subversivo del subjetivismo cartesiano resulta luminoso, ya que muestra cómo en ciertas épocas el primum relationis es justamente eso que funda el lazo social.
Puede haber cariño en el combate. Y el puñetazo no está lejos de la caricia. El enemigo puede ser amado. En todo caso, se lo respeta. Claro que la riña puede ser sangrienta. Pero puede ser, también, lo que une a los hermanos de sangre. ¡Algo mucho más valioso que los falsos hermanos! A este lazo de sangre lo encontramos en todas las efervescencias festivas. La crueldad siempre está, en potencia y ritualizada. La «chusma» del suburbio tiene un código de honor cuyas raíces son profundas. Desde los ladrones justicieros, como Robin Hood o Mandrin, hasta los «patoteros» contemporáneos, siempre hay cierta mesura en la expresión de la violencia.
Dije bien, expresión: la violencia tiene que expresarse, salir. De este modo el cuerpo individual y el cuerpo social se pueden purgar. Catarsis de tiempos inmemoriales, cuyas modulaciones contemporáneas pueden observarse en una «ola» deportiva, en un headbanging o en los pogos de los «metaleros», en los variados entusiasmos donde se lanza al aire a un jugador destacado, a un músico idolatrado o a un simple asistente de un recital de música tecno. Para cada uno de estos casos la lista es extensísima (te corresponde a vos, lector, completarla), la expresión de la animalidad humana impide que se vuelva
bestialidad. En ese puñetazo que, pese a ser violento, no puede evitar ser cariñoso, en ese lanzamiento al aire de un participante de una histeria colectiva, lo que se epifaniza es ese delicado monstruo que constituye nuestra naturaleza humana.
Recordemos aquí el coro de Antígona, que repite tranquilamente: «múltiples son las figuras del terror», aunque «la más terrible es el hombre». Sí. ¡El hombre es un animal monstruoso! Pero sólo cuando reconoce esta monstruosidad puede expresarse, ser verdaderamente él mismo. Y no es un simple saber racional, es más bien un saber incorporado.
El cuerpo, en efecto, ocupa un lugar en eso que somos. Cuerpo individual y cuerpo social. En uno y otro caso hay ambigüedad. Una ambivalencia estructural. Nos amamos y nos detestamos al mismo tiempo, del mismo modo que amamos y detestamos a ese «prójimo» al que se supone hay que «amar como a sí mismo».
Sólo al renococer en sí mismo y en el otro esa mezcla inextricable que es el amigo-enemigo podemos acceder a ese orden concreto. Ese orden en que lo extraño, lo extranjero, la extrañeza, ocupan un lugar. Un lugar que no es menor.
Teorema 2: ¿Riesgo cero?
La sobreprotección es lo que debilita. El niño educado entre algodones es incapaz de defenderse y resistir a los ataques que vienen del exterior y del interior. Se trata de una constante de la civilización el querer controlarlo todo, hasta los menores incidentes de la existencia cotidiana. Evitar el riesgo, tanto a nivel individual como colectivo, es, sin duda, una de las constantes de la especie humana. Quizás incluso sea el motor esencial del progreso, ese progreso que mejora la calidad de vida material y permite un perfeccionamiento moral.
Nuestro sano juicio no podría estar más de acuerdo. Pero la cosa se complica cuando el progreso se convierte en progresismo. Es decir cuando se sistematiza como doctrina, incluso como ideología. Mito único al cual todo y todos deben someterse. Forma profana de la divinidad a la que conviene sacrificar todo ideal, toda intensidad de ser. Sacrificio que converge en lo que Durkheim llamaba «conformismo lógico». Lo que podríamos llamar, en nuestros días, «correctness».
Sin embargo muchos son los pensadores de envergadura que han prestado atención a la necesaria parte oscura (C. G. Jung) para el hombre en particular, para la humanidad en general. Parte maldita (Bataille), instante oscuro (Ernst Bloch).
Podrían multiplicarse ampliamente las expresiones utilizadas para lo que, por mi parte, he llamado la «parte diabólica». Todo esto traduce esa sabiduría arraigada que ha comprendido que es mejor acordarle un lugar al mal irreprimible que constituye nuestra naturaleza humana antes que sucumbir por su irrupción descontrolada. El famoso retorno de lo reprimido. El mito cuenta que cuando le negaron al dios Pan la entrada a la ciudad éste introdujo allí el pánico. Mientras que su
aceptación, ritualizada, incluso diría homeopatizada, habría ermitido reducir los perjuicios, al menos circunscribirlos.
Se trata sin duda de una remota sabiduría que sabe, por saber incorporado, que no hay nada mejor que el enemigo del bien.
Y fue este «mejor», en particular a partir del siglo XIX, el que se empleó para esterilizar la vida social. Los historiadores de este siglo, apogeo de la modernidad, muestran claramente cómo, de forma subrepticia, el higienismo fue capilarizándose en el conjunto del cuerpo social. Cómo, a través de diversas instituciones, fue «formateando» al individuo y sus diversos modos de vida, y cómo también fue canalizando los ardores y las energías constitutivas de lo que se consideraban «clases peligrosas». Esta asepsia fue sin duda enervando poco a poco el cuerpo domesticado. Stricto sensu le
fue quitando los nervios. Es decir la capacidad de resistencia a los anticuerpos que podían alcanzarlo.
Esto ya se ha dicho de muchas formas. Pienso en particular en Maquiavelo que, dentro de una lógica irrefutable, muestra que la «virtud da tranquilidad a los Estados; la tranquilidad alumbra enseguida la apatía y la apatía consume a los países y a las casas». La gradación es plenamente mecánica. La decadencia es la ineluctable consecuencia de la asepsia que ha operado.
Esta domesticación es causa y efecto de esa vieja tradición del judeocristianismo obnubilado por la búsqueda de salvación. Excepción cultural que dio en llamarse soteriología. Para alcanzar la salvación, hay que curar a la vida de sus muchas sanies, y esto desemboca en curarse de la vida. Curarse de esta vida en lo que tiene de animal, de malvado, de sombrío. La famosa sombra. ¿Pero qué es un hombre sin sombra? La novela de Chamisso lo exhibe muy bien: un hombre sin sombra no existe.
Entonces, poco a poco, se pone en marcha, con la lejana referencia a la radiante ciudad celeste, un mecanismo de protección. Protección contra los asaltos del malvado —lo que será objeto de la teología—, contra los ataques del mal —y los sistemas morales sacan provecho de esto—, contra las múltiples disfuncionalidades sociales —y todas las grandes ideologías del siglo XIX van a dedicarse a ello permanentemente.
Pero estas diversas teorías de la emancipación, religiosa, moral, política, tienen una consecuencia temible: la sumisión. En efecto, el que protege espera que, a cambio, se sometan a sus conminaciones, sus desiderata y otras prescripciones normativas. Vemos ahí, en el paso del paternalismo específico al monoteísmo cristiano, el deseo de preservar a la humanidad en una perpetua infantilización.
Estas son las raíces antropológicas de la securizacíón a ultranza. Lo que va a culminar en la ideología del «riesgo cero» y otros principios de precaución. Las múltiples prohibiciones que marcan la existencia dan testimonio de ello. Conducir, comer, vestirse, beber, fumar, amar, habitar, y podríamos sustantivar infinitamente numerosas prácticas de la vida cotidiana.
Todo será ornado con reglas precisas, rigurosas, imperativas, sin dejar ya lugar a la expresión de la más simple vitalidad. Justamente este rechazo del exceso puede, por más mínimo que sea, conducir a su contrario absoluto. En términos eruditos: heterotelia. Efectos perversos que hacen que lo obtenido sea lo contrario de lo que se esperaba.
Así, la violencia se vuelve perversa. Y ello en un sentido estricto: per via, toma caminos oblicuos imposibles de controlar. Perversio, se invierte en su contrario. Y al hacer esto, se vuelve sanguinaria, paroxística.
Los serial killers se inscriben lógicamente en una civilización donde todo está controlado, donde los códigos morales se aplican rigurosamente. Como el mal no puede expresarse de un modo catártico, va a hacerlo de un modo paroxístico. Toda prohibición engendra el retorno, como fuerza, de lo que se niega. Y, en cualquiera de sus formas, el «riesgo cero» es el precursor de las peores perversiones. La última palabra (y aquí se trata de la última palabra del posmodernismo ante el moralismo moderno) será el retorno de los vampiros y otros brujos que se invitan en «privacy». Por sólo tomar un ejemplo entre miles: la difusión en el sitio comunitario Myspace de la serie fantástica Beyond the rave, que pone en escena a una
tribu de ravers obnubilados por la sangre.
Siguiendo los pasos de las películas de terror, en las que Frankestein tiene el primer puesto, en las que Drácula hace temblar, esta serie difunde en Internet, en veinte episodios, uno más sangriento que el otro, historias basadas en las fantasías de los internautas, que reafirman así la comunidad que allí se reconoce. Claro que esta web-serie de terror está lejos de destacarse, pero así y todo marca con claridad el cambio de paradigma al que hoy asistimos.
El animal humano recuerda que al lado de la razón están sus emociones, sus afectos, sus pasiones y que al contenerlas o negarlas en exceso se llega a una sociedad en la que sin duda estamos protegidos, pero donde el aburrimiento conduce a una muerte no menos asegurada.
El retorno de los vampiros, demonios y demás ilusiones simbolizan el retorno de la sombra. ¿Acaso no es otro modo de decir y de vivir la totalidad del ser, no sólo en lo que posee de inquietante, sino también de vivo?
Teorema 3: por la muerte
Este es justamente el leitmotiv de la vasta sinfonía heideggeiana: Zum Todt. Pero no hay nada macabro en este llamamiento a la finitud humana. Ineluctablemente nos encaminamos hacia la muerte. Y el reconocimiento de este destino no deja de estar acompañado de cierto júbilo. Las épocas trágicas —ha comenzado a advertirse— son aquellas en las que lo festivo, en diferentes formas, juega un rol no despreciable.
Al contrario del simpático y un poco bobo mito progresista, que fue un elemento motor de la modernidad, la sabiduría popular sabe bien, por saber incorporado, que la impermanencia está en el corazón mismo de la naturaleza humana. Y haciendo eco de esto algunos pensadores roborativos destacan el ir y venir de los ciclos que marcan el desarrollo histórico. Por ejemplo, G. Vico recuerda el corsi e ricorsi con el que está amasada la cultura.
El curso de las cosas, el retorno de otras, incluso el desvío, todo esto relativiza la rudimentaria linealidad temporal sobre la que se fundó el optimismo característico de la tradición judeocristiana (semítica). Occidente va a heredarlo y la modernidad va a rematar sus efectos. El hilo conductor de este optimismo es la negación de la muerte. La encontramos en la exclamación de San Pablo: «Muerte, ¿dónde está tu victoria?» ¡En ningún lado, puesto que Cristo resucitó! Vuelve a aparecer en el desarrollo científico del siglo XIX con su preocupación, su ambición, de un progreso indefinido que debe resolver todas las vicisitudes humanas. En primer lugar, la muerte. Pero curiosamente la muerte, en uno de sus asombrosos ricorsi,
vuelve a emerger en numerosos terrenos. Uno de ellos es el de la fiesta. Puede sorprender y resultar algo paradójico ver esta reviviscencia en esas efervescencias dionisíacas en las que prevalece el placer de ser y el deseo de vida. Muchos fueron los pacientes observadores de la exacerbación festiva, por ejemplo Sade, o más cerca nuestro Bataille, que mostraron la proximidad existente entre el goce vital y la ritualización de la muerte.
Esto es precisamente lo que encontramos en las pruebas características de las diversas formas de iniciación societal, es,
también, lo que se viene practicando a través de las épocas en las diferentes formas de bacanales. En cada uno de estos casos, y retomando la fórmula de Goethe, se oye el eco inconsciente del «Muere y deviene». Sólo hay que escuchar el barullo de las technoparades, seguir el desfile de una «gay pride», participar de una eucaristía pagana en una disco de moda, para darse cuenta de que el infierno y el paraíso no son sino las dos caras de una misma realidad. Vida y muerte fusionadas en una mezcla sin fin. O mejor dicho homeopatizaeión de la muerte a través de una exacerbación de la vida.
No nos cansaremos de hablar del ruido y la furia de estas efervescencias musicales que encontramos desde Tokio hasta Buenos
Aires, pasando por Ibiza, Londres o Berlín. En todas las ciudadades del mundo la parte del diablo tiene derecho de ciudadanía. Y en todos estos lugares, en todos esos momentos, puede observarse una íntima relación entre la posesión y la libertad de ser. Claro que puede resultar paradójico. Se ha considerado demasiado, en la tradición moderna, que la libertad traducía el poder ser amo de sí. Y aquí, en el tiempo acelerado de una música ensordecedora, los cuerpos endiablados muestran, a todas luces, que están poseídos al tiempo que expresan un innegable «dejarse-ser». En un sentido escricto,
«ek-sisten». Salen de sí mismos, y así crean un cuerpo colectivo que es, prácticamente, palpable para quienes se han purgado de las ideas convencionales. En particular las relacionadas con el supuesto individualismo contmporáneo.
La tradición iniciática habla del egregor como la consecuencia de un fervor común. Y éste puede ser de cualquier orden: religioso, musical, deportivo, consumista. En cualquier caso se trata de «perderse». O, para decirlo en términos más elevados, de existir sólo por y bajo la mirada del otro. Así se crea un espíritu colectivo que, en un mismo movimiento, expresa la muerte de sí y el nacimiento de Sí. Del Otro que me sobrepasa.
Esta muerte simbólica, que nos acostumbra a la muerte real, se pone justamente en juego en las fusiones, en las confusiones que caracterizan a las boites nocturnas. El mismo término es ilustrativo. ¿Ir a la boite no es lo que caracteriza la «mise en boite», expresión popular que designa el ataúd?. Se trata, conciente o inconcientemente, de un derrotero iniciático, el del nómade que, al vivir la muerte de todos los días, se encamina abiertamente (zum todt) hacia la realidad última: la finitud que, de hecho, le confiere toda su grandeza.
Michel Maffesoli
París, 14 de diciembre de 2008
Indice
Prefacio a la Tercera Edición
Prefacio a la Segunda Edición
Introducción: Invariancia de la violencia
I- Dinámica de la violencia
El fenómeno de disidencia
La destrucción útil
Algunos aspectos de la violencia
La palabra y la orgía
El deseo de lo colectivo
II- El dinamismo dinisíaco
La forma dionisíaca, expresión del cuerpo colectivo
Figuras del exceso
III- La masa: resistencia y socialidad
Conclusión: Sobre el nomadismo o la errancia y la conquista de los mundos
