Precio y stock a confirmar
Ed. Gedisa, año 1996. Tamaño 23 x 15,5 cm. Traducción de Viviana Ackerman. Estado: Usado excelente. Cantidad de páginas: 110
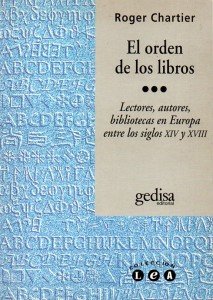 El orden de los libros. Al reunir bajo este título los tres ensayos que constituyen el presente libro, nos proponemos ante todo definir la pregunta que lo recorre: ¿de qué modo, entre fines de la Edad Media y el siglo XVIII, los hombres de Occidente intentaron dominar la cantidad multiplicada de los textos que el libro manuscrito y luego el impreso habían puesto en circulación? Inventariar los títulos, clasificar las obras, dar un destino a los textos, fueron operaciones gracias a las cuales se hacía posible el ordenamiento del mundo de lo escrito.
El orden de los libros. Al reunir bajo este título los tres ensayos que constituyen el presente libro, nos proponemos ante todo definir la pregunta que lo recorre: ¿de qué modo, entre fines de la Edad Media y el siglo XVIII, los hombres de Occidente intentaron dominar la cantidad multiplicada de los textos que el libro manuscrito y luego el impreso habían puesto en circulación? Inventariar los títulos, clasificar las obras, dar un destino a los textos, fueron operaciones gracias a las cuales se hacía posible el ordenamiento del mundo de lo escrito.
De este inmenso trabajo, realizado con gran inquietud, son herederos directos los tiempos contemporáneos. En efecto, en aquellos siglos decisivos, cuando el libro copiado a mano va siendo progresivamente reemplazado por el compuesto en caracteres móviles e impreso, se fortalecen gestos y pensamientos que siguen siendo los nuestros. La invención del autor como principio fundamental de designación de los textos, el sueño de una biblioteca universal, real o inmaterial, que contuviera todas las obras alguna vez escritas, la emergencia de una nueva definición del libro que asocia indisolublemente un objeto, un texto y un autor, constituyen algunas de las innovaciones que, antes o después de Gutenberg, transforman la relación con los textos.
El libro está caracterizado por un movimiento contradictorio. Por un lado, cada lector se halla enfrentado a todo un conjunto de obligaciones y consignas. El autor, el librero-editor, el comentador, el censor, aspiran a controlar de cerca la producción del sentido y hacer que el texto que ellos escribieron, publicaron, glosaron o autorizaron sea comprendido sin apartarse un ápice de su voluntad prescriptiva. Por otro lado, la lectura, por definición, es rebelde y vagabunda. Son infinitas las astucias que desarrollan los lectores para procurarse los libros prohibidos, para leer entre líneas, para subvertir las lecciones impuestas.
El libro apunta siempre a instaurar un orden, sea el de su desciframiento, en el cual debe ser comprendido, sea el orden deseado por la autoridad que lo ha mandado ejecutar o que lo ha permitido. No obstante, este orden, en sus múltiples figuras, no es omnipotente para anular la libertad de los lectores. Aun cercenada por las competencias y las convenciones, esta libertad sabe cómo tomar atajos y reformular las significaciones que deberían reducirla. Esta dialéctica entre la coerción y la apropiación, entre las imposiciones transgredidas y las libertades refrenadas, no es la misma en todas partes, siempre y para todos. Reconocer sus diversas modalidades, sus variaciones múltiples, constituye el objeto primero de un proyecto de historia de la lectura que se compromete a captar en sus diferencias las comunidades de lectores y su arte de leer.
El orden de los libros tiene además otro sentido. Manuscritos o impresos, los libros son objetos cuyas formas ordenan, si no la imposición del sentido de los textos que vehiculizan, al menos los usos que pueden serles atribuidos y las apropiaciones a las que están expuestos. Las obras, los discursos, no existen sino a partir del momento en que se transforman en realidades materiales, en que se inscriben en las páginas de un libro, transmitidos por una voz que lee o relata, o interpretados en el escenario de un teatro. Comprender los principios que gobiernan el «orden del discurso» supone que se descifren en rigor las leyes que fundan los procesos de producción, de comunicación y de recepción de los libros (y de los otros objetos que vehiculizan lo escrito).
Más que antes, los historiadores de las obras literarias y los historiadores de las prácticas y reparticiones culturales tomaron conciencia de los efectos de sentido producidos por las formas materiales. En el caso del libro, constituyen un orden singular, totalmente distinto de otros registros de transmisión, tanto de las obras canónicas como de los textos ordinarios. De allí, aunque discreta, la atención dedicada a los dispositivos técnicos, visuales, físicos que organizan la lectura del escrito cuando se convierte en libro.
A través de los estudios de casos que reúne, esta obra persigue otro objetivo: dar inicio a una reflexión de alcance más general sobre las relaciones recíprocas que mantienen las dos significaciones que, espontáneamente, adjudicamos al término cultura. Una designa las obras y los gestos que, en una sociedad dada, son juzgados desde el punto de vista estético o intelectual. La otra apunta a las prácticas ordinarias, «sin cualidades», que expresan la manera en que una comunidad —cualquiera sea su escala— vive y analiza su relación con el mundo, con las otras comunidades y consigo misma.
Las obras —aun y sobre todo las más grandes— no tienen sentido estable, fijo, universal. Están cargadas de significaciones diferentes y cambiantes que se construyen en el marco del encuentro de una propuesta y una recepción. Los sentidos atribuidos a sus formas y a sus motivos dependen de las competencias o de las expectativas de los diferentes públicos que se adueñan de ellas. Por cierto, los creadores, los poderes, o los «sabios», aspiran siempre a fijar el sentido y a enunciar la interpretación correcta que deberá forzar la lectura (o la mirada). Sin embargo, la recepción siempre inventa, desplaza, distorsiona.
Producidas en un orden específico que tiene sus reglas, sus convenciones, sus jerarquías, las obras las eluden y cobran densidad al peregrinar, a veces durante mucho tiempo, a través del mundo social. Descifradas a partir de los esquemas mentales y afectivos que constituyen la «cultura» (en el sentido antropológico) de las comunidades que las reciben, se convierten para éstas, a modo de recompensa, en un recurso precioso para pensar lo esencial: la construcción del vínculo social, la subjetividad individual, la relación con lo sagrado.
Inversamente, toda creación inscribe en sus formas y en sus temas una relación con la manera en que, en un momento y sitio dados, se organizan el modo de ejercicio del poder, las configuraciones sociales o la economía de la personalidad. Pensado (y pensándose) como un demiurgo, el escritor crea sin embargo en la dependencia. Dependencia respecto de las reglas —del patronazgo, del mecenazgo, del mercado— que definen su condición. Dependencia, aun más fundamental, respecto de las determinaciones no sabidas que habitan la obra y que hacen que ésta sea concebible, comunicable, descifrable.
Considerar que toda obra está anclada en las prácticas y en las instituciones del mundo social no implica postular una igualdad
general entre todas las producciones intelectuales. Algunas, más que otras, no agotan jamás su fuerza de significación. Para comprender esto resulta insuficiente invocar la universalidad de lo bello o la unidad de la naturaleza humana. Lo esencial se juega en otra parte, en las relaciones complejas, sutiles, cambiantes, anudadas entre las formas propias de las obras (simbólicas o materiales), desparejamente abiertas a las apropiaciones, y los hábitos o preocupaciones de sus diferentes públicos.
Aquello que toda historia cultural debe pensar actualmente es la articulación paradójica entre una diferencia —por la cual todas las sociedades, según modalidades variables, separaron de la cotidianidad un dominio particular de la actividad humana— y las dependencias —que inscriben, de diversas maneras, la invención estética e intelectual en sus condiciones de posibilidad y de inteligibilidad—. Este vínculo problemático hunde sus raíces en la trayectoria misma que otorga significación a las obras más potentes, construidas a partir de la transfiguración estética o reflexiva de las experiencias ordinarias, comprendidas a partir de las prácticas propias de sus diferentes públicos.
Una reflexión sobre la construcción de la figura del autor, las reglas de formación de las comunidades de lectores o las significaciones acuñadas en la edificación de las bibliotecas, con o sin muros, contribuye, quizás, a precisar algunos de los interrogantes que atraviesan hoy tanto las disciplinas del saber como el debate público. Al reintroducir la variación y la diferencia allí donde espontáneamente surge la ilusión de lo universal, esta reflexión nos ayuda a desprendernos de nuestras distinciones demasiado seguras, de nuestras evidencias demasiado familiares.
«Muy lejos de ser escritores, fundadores de un lugar propio, herederos de los labradores de antaño pero en la tierra del lenguaje, cavadores de pozos y constructores de casas, los lectores son viajeros; circulan por las tierras del prójimo, nómadas furtivos a través de campos que ellos no han escrito, arrebatando los tesoros de Egipto para disfrutarlos. La escritura acumula, amontona, resiste al tiempo por medio del establecimiento de un lugar, y multiplica su producción a través del expansionismo de la reproducción. La lectura no es una garantía contra el desgaste del tiempo (uno se olvida y lo olvida), no conserva sus adquisiciones, y cada uno de los lugares por donde pasa es repetición del paraíso perdido»
Este magnífico texto de Michel de Certeau, que opone lo escrito —conservador, fijo, durable— a las lecturas, siempre en el orden de lo efímero, constituye simultáneamente un fundamento obligado y un inquietante desafío para toda historia que se proponga levantar un inventario y dar razón de una práctica —la lectura— que muy rara vez deja huellas, que se esparce en una infinidad de actos singulares, que se libera gustosa de todas las imposiciones que aspiran a someterla. Semejante proyecto se funda, en sus principios, en un doble postulado: que la lectura no está ya inscrita en el texto, sin distancia posible entre el sentido que le es asignado (por su autor, el uso, la crítica, etc.) y la interpretación que de ella pueden hacer los lectores; que, consecuentemente, un texto no existe sino porque hay un lector para otorgarle significación.
Ya se trate del diario o de Proust, el texto no tiene significación sino a través de sus lectores; cambia con ellos; se ordena de acuerdo con códigos de percepción que escapan a él. No cobra su valor de texto sino en su relación con la exterioridad del lector, por medio de un juego de implicaciones y astucias entre dos tipos de expectativas combinadas: la que organiza un espacio legible (una literalidad) y la que da los pasos necesarios para la ejecución de la obra (una lectura). Por lo tanto, la tarea del historiador es reconstruir las variaciones que diferencian los «espacios legibles» -es decir, los textos en sus formas discursivas y materiales- y aquellas que gobiernan las circunstancias de su ejecución -es decir, las lecturas, entendidas como prácticas concretas y como procedimientos de interpretación.
INDICE
Prólogo, por Ricardo García Cárcel
El orden de los libros
1- Comunidades de lectores
2- Figuras del autor
3- Bibliotecas sin muros
Epílogo
Notas
