Precio y stock a confirmar
Ed. Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, año 1974. Tamaño 23 x 16 cm. Estado: Excelente. cantidad de páginas: 136
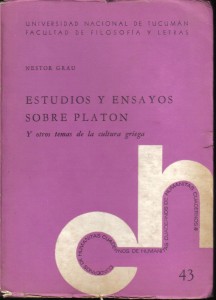 La actitud de un hombre ante la muerte (Ensayo sobre Platón y la muerte de Sócrates)
La actitud de un hombre ante la muerte (Ensayo sobre Platón y la muerte de Sócrates)
Este hombre es Sócrates. Quien lo presenta es Platón. Maestro y discípulo se conjugan para mostrarnos un modelo del hacer humano.
Y se necesitaba de ambos para que la obra lograda fuese perfecta.
Porque toda obra humana implica dos momentos: teoría y práctica y práctica y teoría. Estos dos momentos deben sucederse siempre
ineludiblemente. Sólo así es realmente una obra humana. Es ésta la enseñanza de Sócrates..
Pero toda obra humana se «consolida» únicamente cuando llega a los demás hombres. Una obra realizada en el anonimato absoluto, en
el aislamiento perfecto, en la torre de cristal opaco a donde no llegue la mirada de los otros, podrá tener sentido para los dioses,
si es que existen, pero no para los hombres que sí existen.
Y es que el hombre es un ser político, esencialmente. Todo su hacer tiene sentido en la «polis», para, por y entre los demás hombres.
Por eso, en segundo lugar, es necesario que la obra humana realizada se muestre, se dé a conocer. Es necesario «teorizar» de nuevo
sobre la obra hecha. Contemplarla, para mostrarla.
Esto puede hacerlo un hombre solo. Un hombre realiza una tarea, dentro o fuera de sí mismo, y, una vez acabada, completa, definida,
«Gasificada», la entrega al consenso humano. De ese consenso surgirá el «sentido» de la obra, el «valor».
Su riqueza y fertilidad se medirán por el impacto cualitativo que obre sobre el espíritu de los demás hombres. A veces se necesita
mucho tiempo para que ese impacto se advierta. Tampoco es necesario —por otra parte— que «impacte» en muchos.
Pero esta obra humana no podía ser realizada, en su contenido total, por un hombre solo. Sucede muchas veces así ante aquellos quehaceres que nos desbordan. La ciencia actual es una muestra de ello, también la técnica, y aun las humanidades o las artes. El científico necesita de otro científico, el poeta de la amada, el artista del modelo, el escritor de personajes reales que sustenten sus personajes imaginarios. Y esta obra humana que iba a realizar Sócrates, sólo podía ser completa si conseguía la asistencia de quien estuviera a la misma altura cualitativa que él. Sócrates, el perfecto maestro de filosofía, iba a necesitar de Platón, el discípulo perfecto.
La razón es sencilla, en el fondo. Porque esta obra humana que se proponía realizar Sócrates, era nada menos que la «construcción»
de su propia muerte.
El decir, la obra decisiva. Aquella que lo define propiamente al hombre. La que da sentido al quehacer del hombre como tal. Pues el
hombre es el Único ser que muere y que «sabe» que va a morir. Los dioses no mueren y no se hacen problemas al respecto. Los animales
sí mueren, pero como no lo saben, no tienen la posibilidad de «vivir» su muerte. El único que muere, realmente, es el hombre. Pues
saber que se muere implica ya de alguna manera «vivir el morir». De aquí que toda la filosofía sea, en el fondo, una larga práctica
de la muerte.
Cuando leemos progresivamente las obras de Platón que aluden a la muerte de Sócrates, no puede menos que invadirnos la sensación de
estar frente a un hombre que deliberadamente busca la muerte. Del hombre que ya cansado de hablar de ella, de hacer la práctica
filosófica del morir, lo busca un poco provocativamente, irónicamente, como buscaba a diario los interlocutores por las calles de Atenas, para precisar con más cautela lo que eran realmente el valor, la prudencia o la justicia, y desnudar con crueldad y valentía a los impostores múltiples de la moral y del saber.
Tranquilidad y provocación hay en Sócrates frente a la muerte. Tranquilidad porque hay esperanza. Provocación para verificar esa esperanza.
Hay tranquilidad en Sócrates cuando discute con Eutifrón, el día que va a notificarse de la citación ante el tribunal de Atenas que habrá
de condenarlo a muerte. Los dioses no pueden estar en contra de lo que es «en sí» piadoso. La piedad no depende de los dioses. Sócrates no muestra la más mínima sombra de temor, ni ante Eutifrón, ni ante los dioses. Pues éstos, si lo son realmente, no dejarían de acatar lo
verdadero, y lo justo, y él busca lo verdadero y lo justo también, únicamente.
Hay tranquilidad en Sócrates cuando discute ante el tribunal de Atenas, y luego, cuando condenado ya, dirige la palabra a los jueces en los momentos finales de la Apología. La serenidad que irradian estas palabras es sobrecogedora:
«Nadie sabe lo que es la muerte. Si la muerte es un sueño, un adormecerse perfecto, sin ensueños que perturben el reposo eterno, todos los hombres y hasta el mismo rey de Persia que lo puede todo, menos comprar con sus tesoros incalculables el dominio de la tranquilidad pura, la habrían de desear con ansias infinitas. Si la muerte es un pasaje a otro mundo, donde hay otros dioses y también los otros hombres que ya han muerto, qué mejor que seguir allí la tarea aquí empezada, el cultivo de la musa inquieta y crítica que desnudaba las almas para probar el temple de la plata, del bronce o del oro de que esas almas estaban hechas.
Pero sea lo que fuere, nunca puede ser un mal para el hombre de bien. La causalidad moral alcanza aquí ribetes ontológicos, determina la
seguridad metafísica de quien ha obrado correctamente en el curso de su vida.
Las palabras van creciendo en impactos emotivos al finalizar la Apología, sin perder por ello su dignidad lógica estricta. Hay como una oración, como un ruego final, dirigido a los hombres de Atenas. Les pide Sócrates que eduquen a sus hijos como él ha intentado educar a los ciudadanos de la capital de la cultura del mundo antiguo. Y si sus hijos no se aplican a lo que deben aplicarse, si pretenden mostrarse poseedores de un saber que no tienen, pide Sócrates que los saquen a la vergüenza pública, que los desnuden entre los hombres como había hecho él con las almas de los hombres de Grecia.
Pero la Apología no traduce sólo serenidad ante la muerte. Hay también provocación. Tal vez los jurados hubieran sido benévolos de hallar en el acusado una sola palabra moderadora, una palabra de sumisión, de capitulación honrosa. Pero Sócrates no concede esta palabra. Y no la concede porque no existe en su vocabulario polifacético. Platón pone en su boca sólo palabras mordaces, hirientes, palabras que incomodan, que quitan la tranquilidad burguesa de los demócratas de Atenas. No hay una sola palabra «mansa» que suscite la compasión. Porque mansedumbre y compasión
no las conciben aquellos griegos ni en las relaciones con los dioses, ni en las relaciones con los hombres. Hay durezas, aristas, contornos bien definidos. Como las rocas de las costas griegas, como las esculturas de los dioses. Aquí está la «mente todo lógica, que como el cuchillo que es todo hoja, corta la mano del que lo usa».
Platón juega con las imágenes como juega con las palabras. Las imágenes se acomodan en fantasías alegóricas y entonces sirven para ilustrar las tesis dialécticas demasiado frías e incapaces de comprometer totalmente al hombre que filosofa. Cuando Critón no está convencido de que es mejor esperar la muerte para respetar las leyes de Atenas que le han permitido a Sócrates vivir setenta años gozando del siglo de Pericles, éste, como un taumaturgo hábil, viste las leyes con ropajes de personajes venerables y las enfrenta en la posición del fugitivo atemorizado, indefenso, ante el asombro del
discípulo azorado. Y entonces Critón no atina con el método para librarse de esta magia encantadora que la habilidad de Sócrates destila.
En el Eutifrón notamos que Sócrates se aleja del sacerdote. En la Apología de los jueces que lo han condenado. En el Critón ya comienza a alejarse de sus propios discípulos. Y esta separación comienza a crear en torno a él la especialísima soledad del sabio.
En el Fedón, la soledad de Sócrates se hace distancia. Y esta distancia es paradójica, pues nunca ha estado tan cerca de sí mismo y de los demás. Nunca se cumplió con más énfasis el «conócete a tí mismo».
Nunca se está más lejos de los hombres que cuando se está más cerca. Y ello porque a menudo, cuando los hombres creen estar cerca están muy lejos de sí mismos y de los otros. Los discípulos vislumbran algo de esto, pero no lo entienden del todo, y por eso lloran y ríen. Sienten que no pueden estar tristes, pero tampoco pueden estar contentos. Extrañados y absortos, asombrados ante esa calma infinita que ven desplegarse desde la soledad del sabio.
Es del asombro que va a nacer la filosofía.
La soledad de Sócrates es así comunión, es contacto. Cuando sus manos se deslizan suavemente sobre los cabellos negros de Fedón, parecieran estar tocándolo en lo más profundo. Nos imaginamos sin que Platón lo diga la reacción de asombro del relator de este diálogo, que es un diálogo con la muerte. Sócrates le aconseja lo no convencional, lo no usual, porque lo convencional es lo distante, lo que se ha hecho costra externa, lo que impide penetrar en las profundidades, por lo plastificado que está y endurecido. No cortará los cabellos, Fedón, porque desde la «muerte brilla una esperanza» y a los «hombres
les aguarda después de la muerte, algo que ni esperan, ni creen». Las palabras de Heráclito parecen estar presentes aquí en toda su enigmática oscuridad y grandeza. Sócrates «habrá encendido una luz para sí cuando haya muerto», y por eso la espera se hace provocación, y la incertidumbre se hace serenidad y calma.
Los estudios filosóficos se han detenido siempre en los argumentos de la innmortalidad del alma, como en lo más inteligible y racional de lo que el Fedón quiere mostrarnos. Las famosas «pruebas» se presentan como testimonios clásicos y tal vez únicos de lo que la lucidez lógica de nuestra mente limitada pueda darnos o decirnos acerca de lo que al hombre le espera con la muerte. Manuales y tratados las repiten, refutan o ahondan. Desbrozando todo lo demás que el
diálogo tiene en su contexto y que tal vez sea más vital e importante que las pruebas mismas.
Se olvida a menudo que Platón no es sólo lo que racionalmente pretende presentarse de él a través de argumentos más o menos lógicamente aceptables. Cada argumento, limitado y escueto en sí mismo, brota de un contexto, de un ambiente que lo enmarca y lo hace dotado de sentido. Es unido estrechamente a este contexto que el argumento es válido. Es la rueda precisa que completa —y nada más— el engranaje sutil de una dialéctica mucho más complicada que la que se
asienta únicamente sobre silogismos y razones.
En ese contexto hay situaciones concretas, vitalmente complejas, qué van desde el simple gesto de un interlocutor socrático hasta la expresión gozosa de una emoción ya incontenible. Hay ironías agudas, meramente satíricas o incomprensiblemente profundas. A veces una alusión, una frase expresivamente subrayada, nos revelan más, con el arte sutil del comediógrafo, que muchas de las pruebas «racionales» lógicamente válidas.
Es por esto que Platón ha elegido el diálogo en donde las razones confrontadas se entremezclan, anudan y adquieren su sentido a través de las personalidades que se enmarcan en situaciones concretas y aun a veces en vicisitudes aparentemente intrascendentes. Nunca la filosofía ha estado más cerca de la vida misma que en los diálogos de Platón. Nunca nos ha parecido estar más cerca de la búsqueda verdadera de la sabiduría.
Platón no tiene necesidad, en ocasiones, ni siquiera de mencionar personajes para que los sintamos presentes, para que nos parezca estar escuchando hasta su aliento contenido. Pensemos en los auditores del círculo de Fliunte que quieren escuchar de Fedón las noticias de la muerte de Sócrates. Salvo Ejécrates, ninguno más se menciona allí y sin embargo los sentimos presentes. Y los sentimos presentes por una alusión somera del comienzo. Y ahí nomás nos identificamos con ellos. Estamos codo a codo con ellos, empujándonos un poco respetuosamente para «hacernos un lugar» y escuchar mejor las palabras que esperamos.
Y es porque su hacer filosófico parte de situaciones tan concretas, de experiencias tan vitalmente únicas e irrepetibles, que Platón toca tan vitalmente también la realidad misma. Su «mundo de ideas», presentado como un esquema descarnado a través de manuales de «introducciones», vacío absurdo de formas inteligibles que se sustentan en un verbal «topos uranos», incomprensible a los cansados intentos de los alumnos que se inician, adquiere sin embargo su
sentido y su plenitud magnífica cuando emerge de la lectura atenta, pausada, y muchas veces repetida de los Diálogos.
Y es tan irreconocible, en relación con los esquemas; tan conjugado con la realidad y con la plenitud de la vida; emerge en tal forma de las cosas mismas cotidianas, que no sabemos si las «ideas» son los fundamentos lejanos y permanentes de nuestra realidad inmediata, o si más bien Platón se ha valido de un simbolismo poético para descubrirnos la eternidad e inmutabilidad última de estas cosas mismas.
Es así también como en el Fedón la muerte se presenta transfigurada. Si en la Apología las palabras de Sócrates se detenían ante una mesurada actitud de duda, que no parece tal, sino más bien espera, aquí la espera se cumple y entonces el Sócrates de Platón se adentra en la muerte con la misma serenidad y confianza, con la misma provocación calma que ya se insinúa desde los primeros diálogos.
Y pareciera entonces que las puertas del misterio se entreabren un poco para permitirnos hechar una mirada cautelosa sobre los pasillos desconocidos de su antro extraño. Y todo esto nos lo entrega Platón con el arte consumado y la picardía propias del filósofo poeta: Platón nos dice las cosas, pero conservando para ellas el recato propio del misterio no hollado. La verdad que de sus palabras emana se muestra, pero no se devela totalmente. Y así la mantiene en el encanto sutil de lo virginal que atrae pero que no se entrega.
Mitos y razones, pautas que sirven a manera de hitos en la tarea ardua de buscar una respuesta para el destino final del hombre. Imágenes luminosas a veces, tétricas otras. En un juego de prestidigitación teórica, este mago de la filosofía y de las palabras, va enhebrando con maestría la descripción de esta obra
humana perfecta: la muerte de Sócrates.
Indice
Presentación
I
1. Visita a la Acrópolis en una noche de luna (Ensayo breve sobre el espíritu griego)
2. La actitud de un hombre ante la muerte (Ensayo sobre Platón y la muerte de Sócrates)
3. Visita a Delfos. Un aspecto del espíritu religioso griego
4. La Rebelión de Clitemnestra
II
1. El lugar de la Gimnasia en la Educación Platónica
2. La medicina, el médico y la enfermedad, según Platón
3. Las masas y la política, en la política de Platón
