Precio y stock a confirmar
Ed. Anagrama, año 2010. Tamaño 22,5 x 14,5 cm. Estado: Usado excelente. Cantidad de páginas: 552
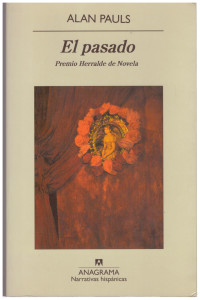 Por Ariel Schettini
Por Ariel Schettini
Diciembre de 2003
Alan Pauls no es sólo el crítico que ha escrito algunas páginas definitivas sobre los más grandes escritores argentinos: Puig, Borges, Arlt, Mansilla. Tampoco es sólo un reconocido guionista de cine y televisión (La era del ñandú, 1987; Sinfín, 1988). Y para demostrarlo, acaba de publicar su cuarta novela que, como las anteriores (El pudor del pornógrafo, El coloquio, Wasabi), muestra personajes levemente psicóticos, maniáticos obsesivos siempre preocupados por el mundo de la vida cotidiana como si hubiera en ellos una aventura a punto de desatarse.
El pasado es un melodrama sin ningún rasgo del melodrama, salvo por los efectos de la sentimentalidad de su protagonista sobre su cuerpo y sobre el mundo. Al mismo tiempo, hay en la novela un clima de tragedia que no termina de desatarse.
Lo que es innegable de la obra de Pauls es que todos sus textos flotan en un clima reflexivo y minucioso sobre los hechos más cotidianos (en Wasabi, su novela anterior, el protagonista lucha contra un lunar tanto como contra la indolencia del amor). Esa atmósfera de extrañeza obsesionada es finalmente tan atractiva y pregnante como las propias reflexiones del autor sobre la literatura.
Las páginas de Pauls se leen con la misma fascinación que suscita la magia. Ahora, cuando habla de El pasado, logra combinar todas sus fantasías en un objeto que al principio parece imposible y que termina siendo innegable.
A pesar de su título, la novela de Alan Pauls, que también es periodista cultural, habla todo el tiempo del presente. De las cicatrices y los bagajes que implica vivir en un presente rodeado de fantasmas y deudas pendientes. Además es un novela de amor, como lo han sido las tres novelas anteriores del autor; de amores obsesivos, maníacos y patológicos. En esta entrevista habla de algunas de esas patologías que le permiten “meterse” y “meter a los lectores” en un mundo de ficción y que se parece a una “ideología del amor”, porque El pasado, como el amor para Alan Pauls, es un mundo completo.
Parece que toda la novela fuera una exploración del “universo sentimental masculino”. Casi nada de lo que les ocurre a los personajes queda fuera de sus vínculos afectivos, amorosos o eróticos. ¿Qué es exactamente lo que le importa de ese mundo?
–Parafraseando a un dirigente soviético ya caído en desgracia: fuera del amor, nada; dentro del amor, todo. Lo que me importa del amor es precisamente eso: su condición de mundo. En la novela, el amor no es exactamente un sentimiento; es un hábitat, un ecosistema, una atmósfera. Es incluso una cultura, y por lo tanto pone en juego voluntades, valores, creencias y políticas que sólo persiguen un objetivo: reproducir el amor, que –como todo el mundo sabe– es la droga legal más promovida del planeta. No veo a los personajes de El pasado como gente que se ama sino como peces que nadan y boquean y luchan por no ahogarse en el amor. Por otra parte, el amor es un mundo radicalmente experimental, que somete a sus víctimas a toda clase de pruebas, ejercicios insensatos y transformaciones. ¡Y todo eso a cambio de nada! Porque el amor nunca rinde: es gasto puro. Y tiene una ventaja que para la literatura es muy útil: es el camino más corto hacia la ficción. Mejor dicho: el amor es ficción, y como toda ficción instala a sus personajes en una posición doble, siempre paradójica: los enamorados están ciegos, y al mismo tiempo no dudan de que poseen el secreto del mundo. Ese fuera de sincro entre el estado en el que están y la creencia que enarbolan –la alienación amorosa– es el responsable de que la experiencia amorosa, aun en susformas más trágicas, sea siempre una comedia. Me gusta pensar El pasado como una comedia romántica macabra.
Los nombres de sus personajes siempre parecen ser muy determinantes en sus novelas. En los nombres reverberan lugares, personajes, y personajes de “otra parte”. ¿Qué tan importante son los nombres para un novelista? ¿Y para usted?
–Los nombres son siempre un problema. O no los nombres sino el acto de nombrar, que carga con una tradición de gravedad insoportable. Se puede tener a un personaje perfectamente imaginado y definido, pero hasta que no se lo nombra, siempre parece flotar en un limbo provisorio que amenaza todo el tiempo con disolverlo. En ese sentido, nombrar a un personaje es librarlo de una amenaza oscura. Y, a la vez, apenas nombrado, entre el personaje y su nombre empiezan a aparecer toda clase de fricciones, ruidos, disonancias, y ahora es el nombre mismo el que se pone a amenazar: amenaza con ser demasiado vago, o demasiado chistoso, o demasiado alusivo, o demasiado neutro, o demasiado exótico… Yo creo haber pasado por casi todas las variantes: el narrador sin nombre y las mujeres con nombres vagamente eróticos (El pudor del pornógrafo); los nombres centroeuropeos y las iniciales desnudas (El coloquio); los nombres “de fantasía”, graciosos como gags (El caso Berciani); los nombres verdaderos (Wasabi)… Alguien me comentó hace poco qué extraño sonaba el nombre del protagonista de El pasado, Rímini. Y si suena extraño es tal vez porque no es un nombre sino un apellido. No lo elegí con esa idea –lo elegí porque los apellidos siempre me parecen menos significativos que los nombres–, pero me gusta ese vértigo ínfimo que se produce cuando un apellido es leído como un nombre o viceversa. Tal vez propiciar sutilmente esa clase de malentendidos sea la única manera de conjurar el problema de los nombres.
Cuando uno supone que la novela podría sacarnos a la aventura, sus novelas son siempre interiorizaciones, obsesiones y exploraciones de la sentimentalidad. El detalle y el hecho trivial juegan un papel importante en El pasado
–¡Pero yo no quiero sacarlos! ¡Yo quiero meterlos! Mi novela es una visita guiada por el pasado –por un pasado, claro, que no ha terminado todavía de pasar, y que probablemente no pase nunca–, y esa travesía pasa por toda clase de fases: por momentos es un tren fantasma con paredes de cartapesta, por momentos un show porno, por momentos una escena fúnebre, por momentos una comedia de situaciones… Ésa es la única “aventura” que me interesa contar. Por otra parte, si hay algo que la novela contemporánea y la experiencia amorosa impugnan es justamente la distinción entre “sacar” y “meter”, o entre “exterior” e “interior”. Me interesaba que en El pasado un sobresalto cardíaco, la detección de una posible señal de traición o un déjà-vu sentimental fueran peripecias tan intensas, dramáticas y extenuantes como un crimen, una persecución o el asalto de un banco. En cuanto a los detalles… los detalles son todo. Por alguna razón, los detalles de los cuadros siempre me gustan más que los cuadros completos. Me interesan los lunares, las cicatrices, las pequeñas manchas, todas las marcas que singularizan un conjunto, que lo representan y que también lo hacen zozobrar o lo arruinan. Hay muchos de esos zooms en El pasado.
Esos mundos interiores, que parecen ocuparlo mucho, también tienen el efecto de una intemporalidad narrativa, por la que parece que uno leyera algo escrito en cualquier “tiempo”. ¿Qué le importa, si algo, del presente cuando escribe novelas?
–No me reconozco demasiado en la palabra “intemporalidad”. Prefiero hablar, en el caso de El pasado, de una especie de hipertemporalidad. La pasión de Rímini y Sofía no transcurre en un no-tiempo ni en un tiempo indeterminado sino en un tiempo absolutamente exasperado, saturado, centrifugado, un tiempo en el que no paran de aparecer pliegues, fisuras, agujeros negros, contigüidades bizarras, etcétera. Se podría decir que todas las aventuras sentimentales que narra El pasado son también, básicamente, aventuras del tiempo, en la medida en que el tiempo y la memoria son dos de las fuerzas que más trabajan la experiencia amorosa, problematizando –entre otras cosas– la idea misma de “presente”. En El pasado hay una escena en la que Rímini experimenta una de esas intensidades sublimes que a veces depara el amor –un fenómeno, digamos, de “puro presente”– y, al mismo tiempo que la experimenta, la ve y la piensa y la reconoce como un hito excepcional, una especie de trofeo, de modo que mientras la experimenta ya está atesorándola, es decir: archivándola en el pasado. Esos deslices son lo que más me interesa del presente: todos esos puntos en los que el presente disiente consigo mismo y se vuelve otro, o se deja interferir, o se vuelve impuro, o comunica bruscamente con otra dimensión temporal. Mi novela se llama El pasado, pero si hay algo que sus personajes nunca pueden decir sin exponerse al ridículo es: “Esto ya pasó”. Creo que todas las certidumbres que asociamos con la idea de “presente” corren el mismo riesgo. El único presente verdaderamente importante para una novela es el que su autor nunca tiene presente cuando la escribe: el presente de la lectura, que hace de la novela y su lector dos contemporáneos.
¿Por qué en sus novelas siempre aparecen personajes artísticos y biografías de artistas para “hacer avanzar” las acciones (en este caso el personaje de Riltse, que viene del pasado a “hablarles” a los protagonistas)?
–Riltse es un pintor, un artista maldito que termina su carrera cultivando una forma particularmente dolorosa de body art: se enferma a propósito, se extirpa las partes afectadas de su cuerpo y las presenta como obras de arte. Es como Orlan, pero menos narcisista y bastante más vulgar, y tiene unos toques de autoexperimentador un poco cronenbergianos. Y es o fue el ídolo de juventud de Rímini y Sofía, que solían pegar fanáticas reproducciones de sus cuadros –cuando eran más convencionales– en las tapas de las carpetas del colegio. Más que hacerla avanzar, me da la impresión de que el personaje de Riltse desvía la acción, la extravía o en todo caso la duplica: porque su frenesí de autodegradación corporal es una especie de réplica, a escala orgánica, del calvario pasional de Rímini y Sofía. Y al mismo tiempo Riltse me permite investigar un poco otro fenómeno que me interesa mucho, el de las idolatrías artísticas que pertenecen a nuestro pasado y quedan de algún modo soldadas al contexto en el que nacieron. ¿Por qué odiamos tanto a los artistas que nos hechizaron cuando éramos jóvenes e inexpertos? ¿Por qué los gustos no sobreviven a los cambios de contexto?
Otro dato que me parece constante en sus novelas es que el amor siempre se parece demasiado a una enfermedad o, en todo caso, a un caso patológico. ¿En qué medida relaciona este amor con el Barthes de Fragmentos…, uno de cuyos cursos, por otro lado, acaba de prologar?
–Tiendo a usar las excepciones para establecer las normas, así que me cuesta pensar en amores que no tengan la estructura o la forma de enfermedades, o en enfermedades que no tengan la estructura o la forma de amores. Si los celos son la maqueta del amor, no veo cómo el amor podría librarse de la patología o, al menos, de cierta compulsión a multiplicar enloquecidamente los síntomas y los efectos. Proust lo sabía bien: la enfermedad y el amor son máquinas de producir signos y sentidos. De ahí los verdaderos delirios de interpretación en los que acostumbran chapotear los enfermos y los enamorados. Tal vez ahí, en esa condición “semiótica” de la experiencia amorosa, haya una relación con el Barthes de Fragmentos de un discurso amoroso. Pero si lo que escribo tiende a alimentarse siempre de amores defectuosos o demenciales, es porque esos “casos” son los que ponen en duda a cada segundo las certidumbres en las que solemosdescansar y nos obligan a preguntarnos: “Pero, ¿qué es esto? ¿Es amor o terror?”.
Además de un novelista reconocido, sus trabajos críticos (sobre Mansilla, Arlt o Borges) no dejan de citarse. ¿Cómo se relaciona un crítico con su propia novela?
–Con la misma sorpresa, la misma distancia y también la misma irritada incredulidad con que me relaciono con mi propia voz cuando la escucho en un grabador. “No es mi voz”, pienso, y al mismo tiempo no puedo evitar sentirme levemente disminuido, como si me hubieran robado algo muy personal.
