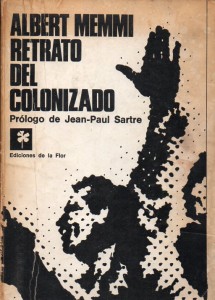Precio y stock a confirmar
Ed. De la Flor, año 1973. Tamaño 20 x 13,5 cm. Traducción de J. Davis. Estado: Usado muy bueno. Cantidad de páginas: 150
Solamente el Sudista tiene competencia para hablar de la esclavitud; él conoce al Negro; la gente del Norte, puritanos abstractos, conoce solamente al Hombre, que es un ente. Este bello razonamiento sirve todavía: en Houston, en la prensa de Nueva Orleans, y luego, como siempre se es el Nortista de alguien, en la Argelia «francesa»; los diarios de allí nos repiten que sólo el colono está calificado para hablar de la colonia: nosotros, metropolitanos, no tenemos experiencia; veremos la tierra ardiente de África a través de sus ojos o de otro modo no veremos sino fuego.
A las personas a quienes intimida este chantaje, les recomiendo leer el Retrato del colonizado, precedido por el Retrato del colonizador; esta vez es experiencia contra experiencia; el autor, un tunecino, ha contado en La estatua de sal su amarga juventud. ¿Qué es él exactamente? ¿Colonizador o colonizado? Él dirá: ni lo uno ni lo otro; ustedes quizá dirán: una y otra cosa; en el fondo, viene a ser lo mismo. Pertenece a uno de esos grupos indígenas pero no musulmanes, «más o menos en ventaja en relación con las masas colonizadas y…rechazados… por el grupo colonizador» que sin embargo no «desalienta totalmente» sus esfuerzos por integrarse a la sociedad europea. Unidos al subproletariado por una solidaridad de hecho, separados de él por magros privilegios, sus miembros viven en una desazón perpetua.
Memmi ha experimentado esta doble solidaridad y este doble rechazo: el movimiento que opone entre sí a colonos y colonizados, los «colonos que se niegan» a los «colonos que se aceptan». La ha comprendido muy bien porque primeramente la ha sentido como su propia contradicción. En su libro explica claramente que estos desgarramientos del alma, puras internalizaciones de los conflictos sociales, no predisponen para la acción. Pero aquél que los sufre, si toma conciencia de sí, si conoce sus complicidades, sus tentaciones y su exilio, puede esclarecer a los demás hablándoles de sí mismo; «fuerza desdeñable en la confrontación», este sospechoso no representa a nadie; pero, puesto que es todo el mundo al mismo tiempo, constituirá el mejor testimonio.
Pero el libro de Memmi no relata; si bien está alimentado de recuerdos, los ha asimilado: es la conformación de una experiencia; entre la usurpación racista de los colonos y la nación futura que construirán los colonizados, donde «sospecha que no habrá lugar para él», trata de vivir su particularidad superándola hacia lo universal. No hacia el Hombre, que todavía no existe, sino hacia una Razón rigurosa y que se impone a todos. Esta obra sobria y clara se alinea junto a las «geometrías apasionadas»: su calma objetividad proviene del sufrimiento y la cólera rebalsados.
Sin duda por esta razón puede reprochársele una apariencia de idealismo: de hecho, todo está dicho. Pero le cuestionaremos un poco el orden adoptado. Quizá le hubiera valido más mostrar al colonialista y su víctima estrangulados igualmente por el aparato colonial, esta pesada máquina construida a fines del Segundo Imperio, bajo la Tercera República, y que, después de haber dado completa satisfacción a los colonizadores, se vuelve contra ellos y amenaza triturarlos. De hecho el racismo está inscripto en el sistema: la colonia vende baratos los artículos de consumo, las materias primas, y compra muy caros a la metrópoli los productos
manufacturados. Este extraño comercio es provechoso para ambas partes sólo si el indígena trabaja por nada o casi nada. Este subproletariado agrícola ni siquiera puede contar con la alianza de los europeos menos favorecidos: todos viven a expensas de él, inclusive estos «pequeños colonos» a quienes los grandes propietarios explotan, pero que comparados con los argelinos son todavía privilegiados: el ingreso medio del francés de Argelia es diez veces superior al del musulmán. La tensión nace de allí.
Para que los salarios y el costo de la vida sean los más bajos posibles, se requiere una competencia muy fuerte entre los trabajadores indígenas, cuya tasa de natalidad se acrecienta; pero como los recursos del país están limitados por la usurpación colonial, por los propios salarios, el nivel de vida musulmán baja sin cesar y la población vive en estado de subalimentación permanente. La conquista fue lograda gracias a la violencia; la hiperexplotación y la opresión exigen el mantenimiento de la violencia, y por consiguiente, la presencia del Ejército. En esto no habría contradicción si el terror reinara por todas partes sobre la tierra; pero allá en la metrópoli, el colono goza de los derechos democráticos que el sistema colonial niega a los colonizados.
Es el sistema, efectivamente, el que favorece el crecimiento de la población para reducir el costo de la mano de obra, y es él mismo, aún, el que impide la asimilación de los indígenas: si tuvieran derecho a votar, su superioridad numérica haría estallar todo en un instante. El colonialismo niega los derechos humanos a hombres a quienes ha sometido por la violencia, a quienes mantiene por la fuerza en la miseria y la ignorancia, en consecuencia, como diría Marx, en estado de «subhumanidad». El racismo está inscripto en los hechos mismos, en las instituciones, en la naturaleza del intercambio y la producción; los estatutos político y social se refuerzan mutuamente: puesto que el indígena es un subhombre, la Declaración de los Derechos Humanos no le concierne; a la inversa, puesto que carece de derechos, es abandonado sin protección a las fuerzas inhumanas de la naturaleza, a las «duras leyes» de la economía. El racismo ya está allí, producido por la praxis colonialista, engendrado a cada instante por el aparato colonial sostenido por estas relaciones de producción que definen dos clases de individuos: para uno, el privilegio y la humanidad son la misma cosa; se hace hombre por el libre ejercicio de sus derechos; para el otro, su carencia de derechos sanciona su miseria, su hambre crónica, su ignorancia, en una palabra, su subhumanidad.
Siempre he pensado que las ideas se dibujan en las cosas y que ellas ya están en el hombre cuando las revela y las expresa para explicarse su situación. El «conservatismo» del colono, su «racismo», las relaciones ambiguas con la metrópoli, todo está dado desde un principio, antes de que lo resucite en el «complejo de Nerón».
Memmi sin duda me respondería que él no dice otra cosa: lo sé ; acerca del resto, quizá tiene razón: al exponer sus ideas en el orden en que fueron descubiertas, es decir, a partir de las intenciones humanas y las relaciones vividas, garantiza la autenticidad de su experiencia: ha sufrido ante todo en sus relaciones con los otros, en sus relaciones consigo mismo: ha dado con la estructura objetiva al profundizar la contradicción que lo desgarraba: y nos las entrega en esa forma, en bruto, todavía completamente penetradas por su subjetividad.
Pero dejemos estas cuestiones menores. La obra establece algunas vigorosas verdades. En primer lugar, que no hay ni buenos ni malos colonos: hay colonialistas. Entre ellos, algunos niegan su realidad objetiva: arrastrados por el aparato colonial, hacen todos los días lo que condenan en sueños y cada uno de sus actos contribuye a mantener la opresión: no cambiarán nada, no servirán a nadie y encontrarán su comodidad moral en la desazón, eso es todo.
Los otros —se trata de la mayoría— comienzan o terminan por aceptarse.
Memmi ha descripto notablemente la serie de procedimientos que los conduce a la «auto-absolución». El conservatismo engendra la selección de los mediocres. ¿Cómo puede fundar sus privilegios esta élite de usurpadores conscientes de su mediocridad? Hay un solo medio: disminuir al colonizado para engrandecerse, negar la calidad de hombres a los indígenas, definirlos como simples privaciones. Esto no será difícil porque justamente el sistema los priva de todo; la práctica colonialista ha grabado la idea colonial en las cosas mismas; el movimiento de las cosas es el que fija a la vez al colono y al colonizado. Así, la opresión se justifica por sí misma: los opresores producen y mantienen por la fuerza los males que, a sus ojos, hacen que el oprimido se parezca más y más a lo que haría falta que fuera para merecer su suerte. El colono sólo puede absolverse persiguiendo sistemáticamente la «deshumanización» del colonizado, es decir, identificándose cada día un poco más al aparato colonial. El terror y la explotación deshumanizan, y el explotador se siente autorizado por esta deshumanización para explotar todavía más.
La máquina gira en redondo; imposible distinguir la idea de la praxis de aquélla de la necesidad objetiva. Estos momentos del colonialismo ora se condicionan recíprocamente, ora se confunden. La opresión es ante todo el odio del opresor contra el oprimido. Existe un solo límite a esta empresa de exterminación: el propio colonialismo. Aquí el colono reencuentra su propia contradicción: «Junto con el colonizado desaparecería la colonización, incluyendo al colonizador». No más subproletariado, no más hiperexplotación: se recaería en las formas ordinarias de la explotación capitalista, los salarios y los precios se alinearían con los de la metrópoli: sería la ruina. El sistema quiere a la vez la muerte y la multiplicación de sus víctimas; toda transformación le resultará fatal: sea que se asimile o que se masacre a los indígenas, el costo de la mano de obra no cesará de subir.
La pesada maquinaria mantiene entre la vida y la muerte —mucho más cerca de la muerte que de la vida— a los que están obligados a moverla; una ideología petrificada se encarga de considerar a los hombres «bestias que hablan». Es en vano: para darles órdenes, aun las más duras, las más insultantes, es necesario comenzar por reconocerlos; y como no se los puede vigilar sin cesar, es preciso decidirse a otorgarles confianza: nadie puede tratar a un hombre «como a un perro» si primero no lo considera un hombre.
La imposible deshumanización del oprimido se invierte y deviene alienación del opresor: es él, él mismo, quien resucita con su menor gesto la humanidad que quiere destruir y, como la niega en los otros, la vuelve a encontrar en todas partes como una fuerza enemiga. Para escapar de ella es necesario que él se mineralice, que adquiera la consistencia opaca y la impermeabilidad de la roca; en una palabra: que se «deshumanice» a su vez.
Una implacable reciprocidad clava al colonizador sobre el colonizado, su producto y su destino. Memmi lo ha destacado con fuerza; descubrimos con él que el sistema colonial es una forma en movimiento, nacida hacia la mitad del último siglo y que producirá por sí misma su propia destrucción: he aquí que hace ya mucho tiempo que cuesta a las metrópolis más de lo que les reporta; Francia se encuentra aplastada bajo el peso de Argelia y actualmente sabemos que abandonaremos la guerra, sin victoria ni derrota, cuando seamos demasiado pobres para pagarla.
Pero, ante todo, es la rigidez mecánica del aparato lo que lo está deteriorando: las antiguas estructuras sociales están pulverizadas, los indígenas «atomizados», pero la sociedad colonial no puede integrarlos sin destruirse; en consecuencia, será necesario que reencuentren su unidad contra ella. Estos excluidos reivindicarán su exclusión bajo el nombre de personalidad nacional: es el colonialismo el que crea el patriotismo de los colonizados.
Mantenidos por un sistema opresivo al nivel de la bestia, no se les otorga ningún derecho, ni siquiera el de vivir, y su condición empeora día a día: cuando un pueblo no tiene otro recurso que elegir su género de muerte, cuando ha recibido de sus opresores un solo regalo, la desesperación, ¿qué le resta perder? Su desgracia se convertirá en su coraje; convertirá este eterno rechazo que le opone la colonización en el rechazo absoluto de la colonización. El secreto del proletariado, dijo un día Marx, es que lleva en sí la destrucción de la sociedad burguesa. Es preciso saber agradecer a Memmi por habernos recordado que el colonizado también tiene su secreto y que asistimos a la atroz agonía del colonialismo.
INDICE
Nota del editor a la segunda edición francesa
Prefacio del autor a la edición de 1966
Prólogo de Jean Paul Sartre
I- Retrato del colonizador
1- ¿Existe el colonial?
2- El colonizador que se niega
3- El colonizador que se acepta
II- Retrato del colonizado
1- Retrato mítico del colonizado
2- Situación del colonizado
3- Las dos respuestas del colonizado
Conclusión